A Yamil Díaz,
Presidente de Honor de la Feria del Libro de Santa Clara, 2023
Mucho antes de que el agente Punta de Tarro rindiera el informe correspondiente de quien es considerado persona de interés por varias razones que no es menester sean del dominio público, ya yo estaba interesada en alguien que me interesaba —valga o no la redundancia—, porque sé que la mitad del mundo le importa a alguien, y la otra mitad se encarga de interesar al resto a punta de informes o de tarros, incluso a través de ambos métodos, a saber, tarros e informes, interesándome los segundos, o sea, los informes, pues en cuestión de tarros prefiero mantenerme al margen, como hacen las dos mitades de la humanidad, o sea, la humanidad entera, ya que es sabido que quien no tiene de congo tiene de carabalí.
La persona de interés que me interesa comenzó a interesarme a golpe de escuchar su nombre en mi casa. No recuerdo la fecha exacta, pero ese no es dato de interés, aunque sí sé que hace mucho, mucho tiempo, tanto que no interesa ya —cuando de fechas se trata no tienen fin las cosas del corazón ni de la memoria, y no debe interesarle a nadie qué tan vieja soy que ni de fechas me acuerdo, si bien debo acotar el añadido de que tampoco recuerdo el sitio exacto en que vi por primera vez a la persona interesante, o al menos la que me interesa, ya que confieso no solo que he vivido lo suficiente para contarlo sin tristeza, sino que jamás, nunca, never he tenido capacidad para entender mapas, señalizaciones, flechas ni direcciones, de modo que voy por la vida adonde me llevan los amigos, cuestión que no debe interesarle a nadie, y por ende, regreso al punto donde estaba—. ¿Por dónde iba? Ah, sí, al interés que suscitó en mí cierto nombre que se repetía en mi casa, como quien evoca a alguien de interés, y aunque no me interesó desde el inicio, porque en general en mi casa se conversaba mucho sobre seres interesantes, llegó un momento en que, entre el hartazgo y la curiosidad, quise saber quién era la persona que tanto interesaba a mis padres.

Cuando ellos me dijeron el nombre completo, y más tarde, cuando supe que mi familia se interesaba por alguien diez años menor que yo, sentí que de cierta forma ese alguien robaba espacio al interés que por lógica genética mis progenitores debían dedicar exclusivamente a una niña tan tierna y poco celosa como yo. Mi primer impulso fue el desinterés, o mejor dicho, interesarme en lograr que mis padres se desinteresaran de quien tanto se interesaban. Mi segundo impulso, luego de controlar mi ira de niña dulce y poco dada a los celos, fue desprestigiar el nombre, que me sonaba a algo así como demasiado moderno para ser interesante, como todo lo que lleva ye. No existe posibilidad de que una mujer llamada Yumisisleidys despierte genuino interés, por ejemplo. Investigué muy interesadamente, o sea, con tremendo interés, el origen, desarrollo y variantes del nombre del hombre, y fracasé estrepitosamente. Porque resulta que en la Biblia significa Bella, y que según los árabes representa, y cito, todo lo bello y hermoso, y evoca al hombre rápido y eficaz dotado de gran inteligencia, que ayuda a resolver todas las situaciones que se presentan a lo largo de la vida, y, para empeorar el panorama, en maya el nombre del hombre que interesaba a mis padres significa amor, y viene del quechua. En consecuencia, no dije ni media palabra, no fuera a ser cosa que por pura serendipia aumentara el interés de mis padres. Ellos argumentaron, al verme de color interesante, entre violeta y verde, que les resultaba de interés el personaje de marras porque era brillante, estudioso del Apóstol, excelente poeta y notable narrador, además de un extraordinario editor. Cinco aspectos que no movilizaron mi interés ni un tantico así. Para rematar, me dijeron que era encantador. El colmo, pensé: virtuoso, sabichoso, adorado, amoroso, eficaz, lúcido como el agua, y sobre todo, diez años más joven que yo. Obviamente, antes de verlo en persona, ya lo odiaba. Me interesaba, no obstante, catar su figura, observarlo de cerca con interés (malsano, pero interés al fin), para tener elementos objetivos que justificaran la subjetividad del desinterés que yo intentaba motivar en mis padres, como fuerzas productivas que eran en este caso tan interesantes y de múltiples categorías. Lo cierto es que una mañana distante ya, en algún sitio de la geografía lejos de mi casa, adonde fuimos mi familia y yo a parar, un lugar que ellos llamaban interesante y santísimo, escuché a mis padres decir con envidiable alborozo: “¡Ahí está! ¡Míralo! Tan dulce, esperándonos en la misma entrada de la ciudad”. Quedé impactada, lo confieso. Para mal, pero impactada. Ahí estaba, en plena bifurcación de una autopista, cual Giraldilla farera, como una baliza marinera, paradito y diminuto bajo el resistero del sol, ahí se encontraba, al fin en carne y hueso, el motivo de mi enojo. “¿Es eso? ¿Esa cosita? ¿Es ese bonsái humano lo que despierta tanto interés en ustedes?”, dije, pero la mirada fulminante que mi madre solía lanzar cuando algo de su interés era agraviado, y sobre todo, ante la sonrisa amplia que mi padre ponía cuando le interesaba algo con profundidad, me obligaron a guardar silencio. El individuo de nombre árabe/maya/quechua se nos acercó, abriendo sus brazos, de verdad emocionado. No me prestó ni media atención, dando por sentado que yo no era de su interés. Besos, abrazos, frases amorosas, citas citables, alusiones a poemas, referencias apostólicas, elogios jabonosos se sucedieron en breves instantes entre el que parecía ser más hijo de mis padres que yo, y mis progenitores, de manera que tuve ganas de odiarlo aún más y de restregarle en la cara a ese niñato mi certificado de nacimiento, para que supiera cómo era el pan de piquitos y no se creyera el ombligo (en este caso, ombliguito) del mundo mundial. Luego de ese primer encuentro llegaron miles, y encima, mi casa fue recibiendo los libros que escribía el nuevo tesorito de mis padres, a quienes les brillaban los ojos cada vez que alguna noticia, una llamada, un algo cualquiera se recibía del Santo Sandokan, como decidí llamarlo una vez. Que ese era un noble hindú convertido en pirata me dijo mi mamá, y, por tanto, un soberano disparate compararlo con el dulcísimo niño adorable (amoroso y brillante, ya se sabe) en el cual ellos se interesaban hasta el delirio. Al cabo del tiempo, no sé cuándo ni dónde, un buen día acepté compartir el amor filial con aquella perfección hecha persona cuyo nombre tenía significados tan admirables, como he tenido interés en que se sepa en esta especie de confesión que un gran amigo me ha pedido, casualmente, compadre del susodicho.
“Un buen día acepté compartir el amor filial con aquella perfección hecha persona cuyo nombre tenía significados tan admirables”.
Me rendí, la verdad sea dicha, porque descubrí varias cosas que lo colocaron en la escala humana en la cual la mitad de la humanidad se encuentra, mientras la otra mitad se interesa e informa. O sea, me coloqué en fase de observadora, del otro lado de la luna, y poco a poco el príncipe aquel tomó forma de ser normal, tan feliz como los normales, y ya que la vida adora las teatralidades, acudí a Punta de Tarro para que despertara mi interés. Así pude saber de primera mano que el geniecillo no era un santo varón, sino más bien mujeriego, sin distinción de edades, preferencias sexuales o países de origen, una especie de carroñero Tenorio. Me enteré de que viajaba por el mundo también sin exigencias en cuanto a climas, famas o importancias lugareñas, y, dato importante, ya se verá por qué, fui informada de que poseía un apetito tan voraz que no discriminaba entre un faisán o un par de tamales, un plato de langosta termidor o un dulce de coco, como bien han podido padecer parisinos, porteños, gente de Tegucigalpa, y el sitio donde descansa la niña de Guatemala, sin olvidar a los caraqueños. Interesantes sus anhelos por sentirse satisfecho, pensé. Lo suyo es el goce, la panza llena, la cuestión terrenal y no solo ese ensueño idílico, esotérico, angelical y erudito que mis padres habían blindado alrededor de su golden boy.
“Aprendimos a querernos desde la insólita proximidad de la muerte de quienes ya a esas alturas de la vida eran tan padres míos como suyos”.
Con profundo y real interés, el jeque del centro de la Isla y yo fuimos estrechando lazos, ya muy tarajalludos ambos para continuar jugando a mis celos y a su indiferencia. Devoré sus libros con la misma pasión que había visto hacer en mi casa, lloré y me complací con sus historias, por muy extravagantes que fueran, incluso cercanas a lo prohibitivo en términos morales obsoletos. Aprendimos a querernos desde la insólita proximidad de la muerte de quienes ya a esas alturas de la vida eran tan padres míos como suyos, y soltamos amarras compartiendo intereses —ahora sí de veras—, amores, lecturas y sobre todo el mismo afán por cultivar el choteo que más cubano no puede ser.
Recuerdo ahora (tengo interesantes ráfagas de buena memoria) que una tarde del año 2007 el bardo de quien hablamos hoy tuvo a bien declamar su poema “Temba feroz”, mientras dirigía miradas provocativas a una moza de limpieza del Caracas Hilton, hotel donde estábamos hospedados luchando por un mundo mejor, aunque tuvo la delicadeza de dedicarme a mí esa lectura, algo muy interesante, porque corroboró el informe de Punta de Tarro en cuanto a la poca distinción del investigado en términos de selectividades para sus dianas amorosas. Yo seguía siendo diez años mayor que él, y la empleada del hotel, posiblemente quince. Décimas van y décimas vienen, risas, libros, carcajadas, cotilleos, en fin, complicidades, todo lo suyo me interesa después de tanto intentar un desinterés que nunca cuajó, entre otras razones porque si un amigo tan pero tan querido como su compadre, y unas figuras tan agudas y certeras como nuestros padres repetían hasta el cansancio el virtuosismo de la criatura que llegó al mundo para interesarse por cuanto sea posible, tenía que ser verdad tanta cosa bien hecha, o dicho de otra forma: tantas moscas no pueden estar equivocadas.
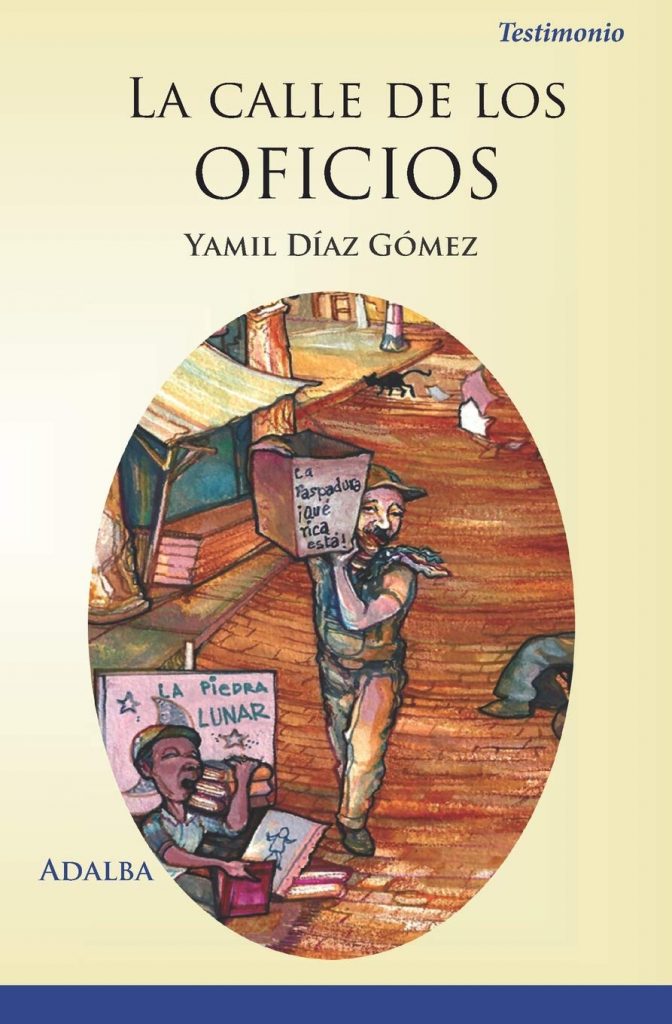
Antes de caer en sentimentalismos me apuro en decir que a la muerte de quienes lo consideraron tanto y mucho y siempre más, recibí consuelo suyo, y más aún, un día particularmente duro lo llamé para confesarle que no le encontraba sentido a seguir viviendo en el mundo hostil que nuestros padres habían dejado atrás, y me habló de una forma que me estremeció, lo confieso. Me dijo algo tan dulce como: “No comas tanta mierda y guapea, corazón, como hacemos todos”. Ante lo cual dejé de hipear, me sequé los mocos y cumplí su aterciopelado consejo. Lejos estaba yo de imaginar que muy poco tiempo después lo tendría en mi casa. No metafóricamente, sino al duro y sin guante, ignorando olímpicamente las restricciones de la pandemia y tragando cual tambocha tercermundista, con la excusa de revisar la papelería infinita de mi padre, en aras de acometer la descomunal tarea de rehacer las obras completas de su padre, como solo él es capaz. Pero esa parte de esta historia tan interesante la reservaré para cuando al fin esté listo el primer tomo, si antes no se ahorcan los del poligráfico, ni se levanta la tapa de los sesos el diseñador, ni se abre las venas en canal el ilustrador. Pobres gentes, sometidas al rigor y al interés de este jeque implacable. Concluyo entonces felicitando al hijo de mis padres por esta Feria dedicada a él. Fuera de toda broma, agradezco la oportunidad de hablar hoy aquí, y espero con ansias locas que regrese pronto a su hogar habanero, donde Alma y Homero y Rubén lo reciben; Valladares lo espera con elixir, con comidas que satisfagan su hambre de nigua, y con todo el regocijo de tener entre nosotros al imbatible hermano que ya no parece diez años menor que nadie. Ahora, gracias a Lourdes, es un plácido abuelito que sigue respondiendo al hermosísimo nombre de Yamil, dígase como se diga en coreano, que, por cierto, se pronuncia algo parecido a “hangeul”. En serio.

