Entre marcianos
Los reportes acerca de la presencia de extraterrestres en nuestro planeta —¡vaya casualidad que todo se haya cocido desde Estados Unidos, pues al parecer a los viajeros intergalácticos de esta época no les interesa entrar en contacto con la pobreza del mundo subdesarrollado!, de acuerdo con el informe rendido por el Pentágono al Congreso el último verano— estimularon en mi memoria musical una nueva audición de un cha cha chá de moda en los años cincuenta del siglo pasado.
Rosendo Ruiz Quevedo entregó a la orquesta América una deliciosa pieza con la que bailaron en Cuba, México, Puerto Rico y Nueva York, Los marcianos, con un estribillo que en su momento de mayor sabrosura todos coreaban: “Los marcianos llegaron ya / y llegaron bailando el ricachá / ricachá, ricachá, ricachá / así llaman en Marte al cha cha chá”.
Era como para desdramatizar las historias de platillos voladores avistados, cada vez más frecuentes desde el episodio de Roswell. Faltaba mucho para que en la lengua española del día a día fueran de uso corriente términos como extraterrestre y alien, sin lugar a dudas popularizados por las películas de Steven Spielberg y Ridley Scott.
Quienes llegaban del espacio exterior eran, en el imaginario popular, marcianos, aunque procedieran de una galaxia lejana. No podía ser de otra manera dada el peso de un clásico de la literatura fantástica, La guerra de los mundos (1898) y la escandalosa versión radiofónica con que Orson Welles, el 30 de octubre de 1938, paralizó a millones de estadounidenses.
Marte y los marcianos se habían convertido a la altura de la medianía del siglo pasado en el planeta y las criaturas favoritas de los autores de ciencia ficción. Como antecedente curioso, una obra de 1917, Una princesa de Marte, de escasos valores literarios y efímero éxito editorial, escrita nada menos que por Edgar Rice Burroughs, el mismo que hizo plata a costa de Tarzán. Años después, en 1934, a Burroghs le dio por fantasear sus aventuras en otro escenario de nuestro sistema solar, cuando dio a la imprenta Los piratas de Venus.

Dos excelentes narradores tomaron muy en serio su vocación por explotar historias relacionadas con el llamado planeta rojo: el norteamericano Ray Bradbury (1920-2012) y el británico Arthur C. Clarke (1917–2008). El primero, con Crónicas marcianas (1950), legó uno de los conjuntos de narraciones más extraordinarios de la medianía del siglo pasado. Marcianos aparte, la maestría de Bradbury radica en el modo sumamente incisivo, aunque velado por cierta melancolía, con que ausculta conflictos éticos, en especial los que tienen que ver con la degradación de los valores a consecuencia de una irracional carrera presunta y engañosamente civilizatoria.
Mediante la descripción sucesiva y a la vez fragmentada del auge y la decadencia de la colonización de Marte por los hombres, Bradbury cuestiona lo que está ante su vista y se anticipa a problemas que irían surgiendo desde los años inmediatamente posteriores a su publicación hasta nuestros días.
Sin embargo para llegar a esta conclusión hay que saber leer Crónicas marcianas. Alguna vez alguien sugirió una lectura muy lenta, a distancia, para apreciar el cuadro en su conjunto. Cuando se lee así, aparece la maravilla en todo su esplendor. Se da uno cuenta de que en el fondo sí existe un hilo conductor: el libro trata de las partes oscuras de la naturaleza humana.
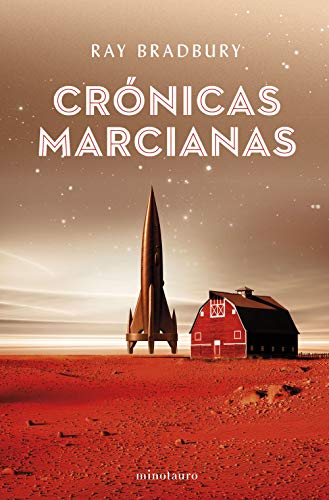
Una de las primeras ediciones en nuestra lengua abre con un prólogo escrito por Jorge Luis Borges. En sus palabras el autor de Ficciones se preguntaba y respondía a sí mismo: “¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro para que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y de soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías, y de una manera tan íntima? Toda literatura (me atrevo a contestar) es simbólica; hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo ‘fantástico’ o a lo ‘real’, a Macbeth o a Raskólnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela, o novelería, de la science fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street”.
Un año después de la salida de Crónicas marcianas, Clarke publicó Las arenas de Marte. A bordo de la astronave Ares, va Martoin Gibson, escritor de novelas de ciencia ficción, elegido como único pasajero en la que debería ser la primera línea regular de transporte entre la Tierra y el planeta rojo. Como en la obra de Bradbury, Marte ha sido colonizado por los terrícolas, y los microorganismos procedentes de nuestro planeta adquieren allá mayor virulencia.
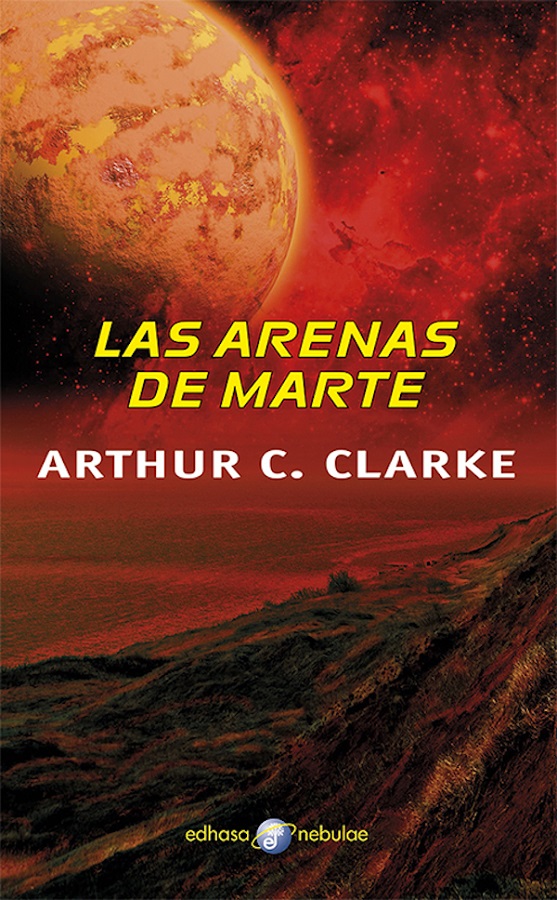
Si bien Clarke abunda en descripciones de corte científico, un problema muy humano aflora también en la narración: el poder de la publicidad, pues a las autoridades de la Tierra metidas en el negocio marciano, les interesa la “buena prensa”, maquillar la realidad, cosa que sabemos frecuente sin necesidad de dar un paso en el cosmos.
Mucho ruido generó la publicación en 2011 de El marciano, del estadounidense Andy Weir. En verdad, el boom de la novela sobrevino cuatro años después, cuando una editorial de renombre la relanzó al mercado y expandió su lectura a sectores no necesariamente fanáticos de la ciencia ficción.
Marte es lo de menos en esa narración. Su protagonista viene a ser una especie de Robinson Crusoe en un planeta en el que ha quedado solo. Después de Bradbury y Clarke califica como lo más interesante en la temática, aunque sin llegar a aquellos.

