En el verano de 1970 dejaba de existir, agonía incluida, el grupo Los Doce. No puedo recordar cuántos asistíamos a esas reuniones, pero sí que nos iba la vida alrededor de aquella mesa que nos había servido durante un año intenso y —pensábamos— definitivo.
¿Qué había pasado?
Unos meses antes, algunos actores de diferente procedencia respondíamos a una invitación tentadora: después de La noche de los asesinos y su gira europea, Vicente nos convocaba para iniciar un proceso de investigación (palabra nueva) y experimentación (esta peligrosa) que debía culminar, pasados seis meses, con el montaje de Una caja de zapatos vacía, de Virgilio Piñera.
“¿a qué nos abocábamos? (…) ¿A una ruptura y diferenciación de la actuación “convencional”? ¿A la fundación de una disciplina nueva, de un acontecimiento, y por tanto de un verdadero evento? ¿A una revolución teórica?
La salida de José A. Rodríguez, Carlos Ruiz de la Tejera y mía del grupo La Rueda, al cual pertenecíamos, provocó un cisma. Los días de improvisaciones, lecturas y discusiones con todos los actores de Teatro Estudio —el paradigma en aquellos momentos—y los planteamientos de entender aquella idea como un proyecto que debía funcionar anexo y a la sombra del gran grupo, también fue una bomba en el Hubert de Blanck.
¿Qué hacía yo metido en aquel lío?
Se me consideraba (yo me consideraba) como uno de los actores jóvenes que podía presumir de una brillante carrera por venir: papeles importantes, voluntad de aprender, ansias de pertenecer a una cierta “élite teatral”, algunos experimentos que bordeaban los linderos del psicodrama, la medianidad o el sicoanálisis, y sobre todo mansedumbre, la que haría posible el juego con lo imprevisto, el dominio del azar.
Me recuerdo emocionado improvisando con Silvia Planas o desentrañando los ejercicios creados por Peter Brook y Charles Marowitz para sacudir a los actores de la Royal Shakespeare Company, que nos asombrarían en la cinemateca con aquella fabulosa Marat-Sade. Y me recuerdo casi en éxtasis cuando fui seleccionado como parte del pequeño grupo que, junto a Vicente, trataría de estructurar y proyectar en el futuro aquella propuesta.
¿Qué ejercicios realizar? ¿Qué preparación física? ¿Qué materiales leer, qué técnicas investigar, qué temas seleccionar? La palabra “entretenimiento” no había adquirido el sentido que alcanzó después del arribo a playas cubanas de las teorías de Grotowski.

Y por otro lado, ¿a qué nos abocábamos? ¿A una simple especulación teórico-práctica? ¿A una formulación metodológica, en términos técnicos, de la experiencia común de los actores? ¿A una ruptura y diferenciación de la actuación “convencional”? ¿A la fundación de una disciplina nueva, de un acontecimiento, y por tanto de un verdadero evento? ¿A una revolución teórica?
Dice el Génesis: “Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación”. El séptimo día en la creación de lo que sería el grupo Los Doce no fue de bendición, mucho menos de reposo. Estábamos todos reunidos: los creyentes y los escépticos, los fieles y los apóstatas, los jóvenes y los viejos esperando por el creador… ¡que no apareció! La idea que iluminaba un posible camino, la voluntad, el deseo de subvertir el concepto de “lo profesional”, súbitamente se eclipsaban.
Vicente no estaba en condiciones de seguir.
Algunos nos sentíamos demasiado comprometidos, éramos orgullosos, habíamos llevado aquella pugna hasta sus últimas consecuencias y de pronto éramos como la punta de lanza de una campaña que, de cualquier manera, teníamos que emprender.
Me recuerdo ahora alrededor de una mesa redonda en el restaurante Potín. Allí decidimos seguir adelante y quisiera dejar consignados, no sé si se ha hecho, los nombres de los que éramos: Leonor Borrero, Ada Nocetti, Flora Lauten, Julio Gómez (asistente de Vicente), Oscar “El Pibe” Álvarez, Roberto Cabrera (actor del Rita Montaner), René Ariza, Roberto Gacio, José Antonio Rodríguez, Carlos Ruiz de la Tejera y yo.
Éramos once, el duodécimo llegó después, cuando nos reuníamos en la actual Casa de la Cultura de Plaza, entonces Centro de Investigaciones Culturales del CNC y antes el Lyceum y Law Tennis Club.
Gracias a Lisandro Otero, director del Centro, conseguimos aquel espacio privilegiado. Decía que entonces llegó el número doce. Diez actores, uno de los cuales era dramaturgo, un asistente y aquel que aseguraba haber levitado en las montañas del Escambray, Tomás González, nuestro “gurú tropical”. Entonces nos bautizamos: los Apóstoles, los sobrevivientes del Granma… Llamarnos Los Doce era una decisión que no se podía tomar sin atenerse a las consecuencias.
Hice referencia al Génesis, y como esta historia comenzó sin Mesías habrá que dividirla, como la del mundo grande: en Antes y Después de…
Ad
Diseñar el trabajo que debíamos emprender solos fue un propósito que se materializaba poco a poco.
Hoy, treinta años después, las circunstancias tienden a determinar el que la generalidad de los actores de teatro, especialmente los más jóvenes, tengan que pensarse como una suerte de imposible cóctel del que no queda excluido el agente de viajes. Entonces sólo éramos lo que cada uno llevaba en su cuerpo y su memoria —esto lo sé ahora— y que hubiera sido suficiente para empezar, si lo hubiéramos sabido o podido descubrir.
La práctica: horas diarias de ejercicios de improvisación (despiadadamente analizados), acrobacia, gimnasia, natación… Inicio de estudios en alguna medida antropológicos sobre lo cubano a partir del libro del Dr. Bustamante… El trance, los sueños dirigidos, el hipnotismo, bailar y cantar en yoruba y congo junto a grandes tocadores y bailadores que traía Teresa González, cuya sistematización y técnica basada en esta manera de moverse no han sido suficientemente reconocidos… Buscar, leer, estudiar, amarse y odiarse, paz y guerra, movimiento constante. El tabloncillo del Lyceum era un mar siempre cambiante, sorprendente y limpio: antes de empezar, por la mañana y por la tarde, cada uno de nosotros preparaba el salón, para el trabajo que vendría y para los demás. Días maravillosos, días terribles.
Llegó, no recuerdo por qué vía, Hacia un teatro pobre, el libro que lanzaba a Grotowski al mundo. Comenzamos a estudiarlo y empezaron a cambiar nuestras ideas y nuestra práctica. Por ejemplo, cuando vimos que Grotowski había desechado el yoga que hacíamos desde el principio, nuestro gurú, ipso facto, nos planteó el anti-yoga. Comenzamos a practicar los ejercicios sicofísicos, aquellos que debían evitar toda disciplina, todo lo que bloqueara los procesos humanos. Entraron en nuestro discurso palabras como asociación profunda, arquetipo, máscara, signo, contacto, inconsciente (individual y colectivo), purificación, confesión.
El libro también nos sugirió el texto sobre el que debíamos empezar: al arquetipo universal planteado por la troika Calderón-Grotowski-Cieslak a través de El príncipe constante, responderíamos con el Don Juan, de Zorrilla, trabajado dramatúrgicamente por René Ariza.
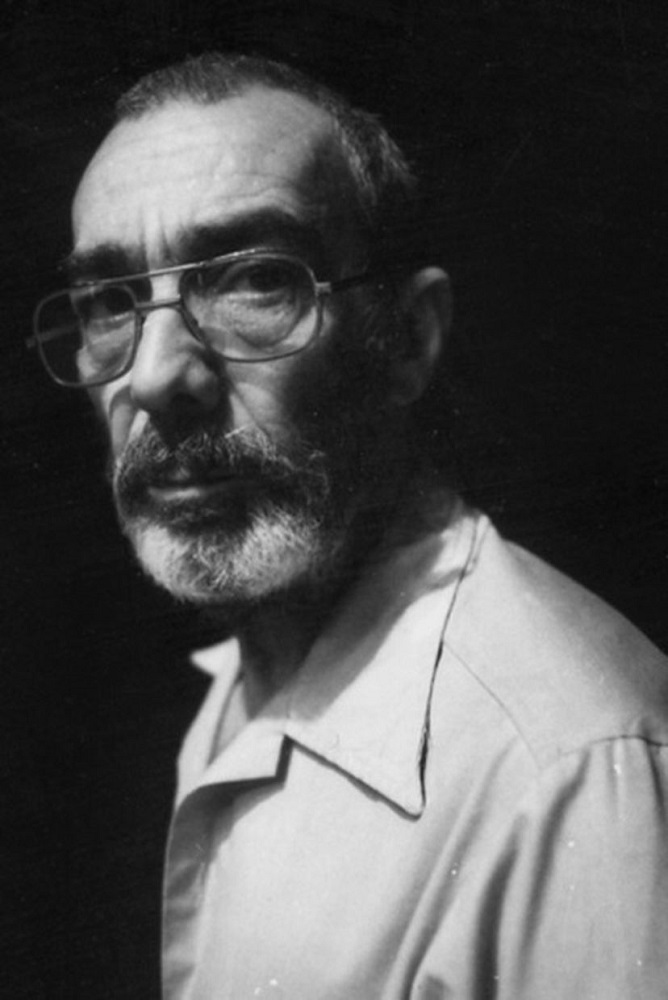
¿Qué veíamos? Por entonces ocurrían los estrenos de María Antonia y La toma de La Habana por los ingleses. En el Guiñol se estrenaba Ibeyi Añá, para niños.
La Cinemateca: Glauber Rocha y Antonio das Mortes ; La boda, de Andrzej Wajda; la versión filmada de Madre Coraje, del Berliner, con Helen Weigel. En una sala privada nos encandilábamos con Persona, de Bergman.
Comíamos Kacha Manaya, un cereal soviético, y huevos duros. El arquero zen. Nombres frecuentes: Judith Malina y Julián Beck, Franz Fanón, Khrisnamurti, Titón, Brecht… Estábamos up to date pero no habíamos visto nada del teatro que queríamos fuera nuestro modelo. Todo eran referencias literarias.
Vicente nos visitaba de vez en cuando.
Ocurrió una primera crisis: Julio Gómez, que era el responsable del laboratorio de actuación, se declaró incompetente e incapaz de seguir al frente de aquel escuadrón.
Como saldo, entre otras muchas cosas buenas y malas, el convencimiento de que algo creado por el actor será de valor en cuanto sea producido por un impulso, ese momento en el cual el subconsciente da forma a todas las impresiones, experiencias y trabajos que le preceden; así la actuación será la necesidad natural del actor, su temperamento se manifestará desde su esencia mediante acciones orgánicas, inevitables, que no pueden ser otras.
El gran Stanislavski lo dijo: «La inspiración no ama a los perezosos».
Por otro lado ignoramos que uno es el producto de sus propias tradiciones y necesidades, y que estas son cosas imposibles de trasplantar de un lugar a otro sin caer en los patrones, en los estereotipos o en algo que ya está muerto en el momento mismo en el que se le llama a existir.
Teníamos muchas palabras, pero no sabíamos construir una frase.
Dd
De alguna manera, dolorosa y audaz, íbamos llegando a un estado de comunicación en el trabajo que justificaba aquellos meses tenaces y desesperados.
Creo que la experiencia y el talento de Vicente en el trabajo con los actores le permitió ir juzgando, seleccionando y tomando como referencia parte del material que le ofrecíamos: nosotros mismos, humildes como para realizar aquella entrega, dueños entonces de habilidades que pensábamos constituían el quid del asunto.
Poco a poco los ejercicios iban tomando un carácter más íntimo y personal. Se alejaban del diletantismo que tanto se confunde con la libertad.
Entraron también nuevos elementos en aquella estructura: el llamado grupo operativo que de manera un tanto experimental realizaba con nosotros el doctor Roselló, siquiatra de moda entonces en el mundo artístico. Eran reuniones donde se debía exponer, discutir, ventilar, descubrir y eliminar los problemas de índole personal e interpersonal que pudieran constituir obstáculos para el desarrollo del trabajo. Otra innovación, quizás posterior en el tiempo fue la creación del “grupo anexo”. Así dejamos de ser doce —seguíamos siendo doce— y fuimos entonces algunos más. Lo que en el fondo era heterogéneo, se agudizó, algo que, evidentemente, no fue un buen estímulo en el fluir orgánico del proceso. No sólo eran extraños que irrumpían en nuestro claustro, sino que venían cargados de las cosas de las que creíamos estar desembarazándonos.
Otros nombres: Kirkegaard, Berta Serguera, Karl Marx y Kart Jung, Marcuse y Erich Fromm, Freud y Wilhelm Reicht, Pedro Ouspenski. Con nuevos estímulos y, pienso ahora, como respuestas a las preguntas de entonces y que siempre ha tenido el coraje de hacerse, Vicente propuso otro texto como material sobre el que construir el espectáculo y con el que se nos esperaba. Así, Peer Gynt nos arrastró en su salto mortal hacia el lago que era el centro de sí mismo.
El proceso de improvisaciones para Peer Gynt lo recuerdo fascinante. Pudimos llegar a propuestas esplendorosas y arriesgadas; en muchos momentos —y con uno hubiera sido suficiente— fuimos prismas que irradiaban multitud de sentidos e imágenes.
Entonces nuestras puertas se abrieron y ojos ávidos pudieron mirar aquel proceso que había estado cerrado al mundo exterior. Los sábados por la mañana se mostraba una sesión de trabajo: el entrenamiento y el montaje, en el punto en que este estuviera; después, un intercambio con los espectadores. Donde Alberto Méndez veía una catedral, Iván Espín podía ver una cloaca; lo que para Pepe Triana poseía una cualidad cósmica podía ser elemental para Jorge Timossi; Rita Vilar inquiría sobre el comportamiento de la libido en el público…
“Pero también me pregunto si lo importante no será, al fin y al cabo, encontrar la técnica propia, si lo importante no estará en el indagar más que en el nombrar”.
Los sábados y la semana culminaban con un almuerzo colectivo en el Carmelo de Calzada (que entonces no era vegetariano). Oscar Hurtado, madrugador impenitente, conseguía los turnos para las dos de la tarde.
Las escenas del texto original que al final quedaron, fueron rescritas por Reinaldo Arenas. Lo otro era, para hablar en términos de hoy, pura intertextualidad.
Para el estreno y las primeras funciones se consiguió el tabloncillo del folclórico. Jesús Ruiz diseñó el espacio, circular, con el público separado por una especie de valla y dispuesto en diferentes agrupaciones y niveles. Había un asiento alto y solitario donde nadie nunca se sentó.
Con aquellas funciones y otras posteriores en el Hubert de Blanck poníamos fin a un año excepcional en el que pudimos concentrarnos al máximo en lo que queríamos hacer. Cuando aquel tiempo terminó, cuando abrimos los ojos, comenzaron a soplar vientos huracanados dentro del tabernáculo y fuera de él. ¿Qué quedó? ¿Qué nos quedó? ¿Qué me quedó? Sobre Los Doce como manifestación escénica se hicieron, hasta donde yo sé, dos trabajos. Uno de Liliam Lechuga que apareció en la revista Bohemia; el segundo lo firma Rosa lleana Boudet en —si mi memoria no me falla— el Boletín de la Casa Teatro.
“De Vicente quisiera llevarme su autoreforma permanente, su continuo someter a discusión en el trabajo sus etapas precedentes”.
Podemos dominar con un entretenimiento diferentes sistemas de capacidad, de medios para salir de una dificultad. Podemos ser grandes maestros en la habilidad de mostrar una técnica, pero no para descubrirnos a nosotros mismos. Grotowski lo plantea: “Cuando no se es sincero, aunque se imagine que se cumple el acto, se está haciendo algo inarticulado”. También Artaud decía: “Donde otros proponen obras, yo no pretendo más que mostrar mi espíritu”. Ok. Pero también me pregunto si lo importante no será, al fin y al cabo, encontrar la técnica propia, si lo importante no estará en el indagar más que en el nombrar.
¿Lo otro no se sitúa por encima de nuestras capacidades? ¿La pretensión de ser yo mismo y el género humano a la vez, el saber, la conciencia del contexto humano inscrito en mí, en mi memoria, en mis pensamientos y experiencias, en mi comportamiento, en mi formación y mi potencial (y crear en consecuencia) no nos sobrepasa?
De Vicente quisiera llevarme su autoreforma permanente, su continuo someter a discusión en el trabajo sus etapas precedentes.
“Para Peer, de Peer”: así me dedicó un libro de Vicente Aleixandre cuando estrenábamos. Del poema “En la plaza” es este fragmento:
…y se siente el agua subirle, y ya se atreve, y
casi ya se decide.
Y ahora con el agua en la cintura todavía no se
confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin los
dos brazos
y se entrega completo.
Y allí, fuerte, se reconoce, y crece y se lanza, y
avanza y levanta espumas, y salta y confía, y
hiende y late con las aguas vivas, y canta,
y es joven.
Así, entra con pies desnudos.
Entra en el hervor, en la plaza.
Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo.
¡Oh, pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también unánime corazón que le alcanza!
Tomado de revista Tablas no. 1/2013 pp. 32-34.

