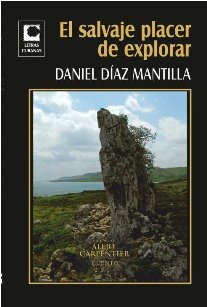
Salvación
20/1/2016
What voices have they now, what forms of hopes?
Malcolm Lowry
Se había quedado dormida sobre su lado izquierdo. El suelo duro le había entumecido la mitad del cuerpo y el movimiento le provocó una súbita sensación de dolor, como si un millar de agujas se le clavaran de pronto. Resopló para apartarse los insectos del rostro y con un nuevo esfuerzo volvió a cambiar de posición para que la sangre fluyera otra vez por sus extremidades adormecidas.
Miró en derredor tratando de orientarse y la conciencia de sus circunstancias le llegó de golpe: Ogoni yacía junto a ella, la vida extinguiéndose despacio en él. «No te rindas ―pensó―, tienes que resistir». Estiró una mano para tocarlo y un enjambre de moscas revoloteó sobre su cuerpo sin alejarse, casi desafiantes, seguras de que nada podría arrebatarles su festín. Eran moscas verde-azules, y sus alas metálicas destellaban fugazmente al pasar entre la luz: un brillo efímero, una señal de lo inevitable. Pero el niño estaba aún caliente, demasiado caliente en realidad, y respiraba con un ritmo lento y entrecortado, como si cada inhalación fuese la última.
Alzó la cabeza para observarlo e inmediatamente apartó la vista. Era penoso verlo así, tirado sobre la hierba, inmóvil, ajeno al aletear de las moscas sobre su piel hinchada.
Giró otra vez hasta quedar boca arriba. El sol se filtraba en finos haces por entre las copas de los árboles y dibujaba pequeñas manchas de claridad en el ralo matorral, manchas que la brisa mecía ligeramente, arrancando destellos a las piedras y dibujando resplandores casi oníricos, casi irreales en el envés brillante de las hojas. Era ya mediodía, un mediodía lento que aumentaba su sed y su cansancio. «Un día más», pensó con dolor y aguzó los sentidos.
A lo lejos podía escuchar el fragor de los combates, el sonido sordo de las detonaciones como un percutir arrítmico de tambores, ecos que la distancia atenuaba y entre los cuales su imaginación ―o su memoria― yuxtaponía gritos, llantos, súplicas ahogadas a golpe de plomo y fuego. A escasos centímetros de ella, sin embargo, otros sonidos mucho más débiles continuaban reclamando su atención: las quejas casi inaudibles de Ogoni, su respiración inquieta entre el zumbido eléctrico de las moscas. Podía verlas revolotear sobre la hierba y descender buscando un espacio libre en su piel, un pliegue de carne expuesta donde comer, copular y depositar sus huevos. Podía sentirlas sobre su propia piel, ávidas, incansables, siniestras.
Cerró los párpados y con una mano intentó alejarlas, pero el dolor de una picada la hizo pegarse un manotazo. Un insecto gris cayó sobre su pecho y lo observó retorcerse hasta quedar inmóvil. No era una mosca, sino una de esas hormigas que aparecían en verano para entorpecer la tranquilidad del pueblo. Y aunque no era verano todavía, el calor se tornaba cada vez más insoportable, incluso a la sombra, y la brisa no alcanzaba a disiparlo, sino que lo esparcía en oleadas sofocantes de vapor, un vapor húmedo y pegajoso que aumentaba en ella la sensación de pesadez, de asfixia, multiplicando la tortura del agotamiento.
Volvió a hacer acopio de sus fuerzas y se levantó. Ante sus ojos una docena de fulgores pálidos le oscurecieron el mundo. A ciegas dio unos pasos entre la maleza y estuvo a punto de desplomarse. Las piernas apenas lograban sostenerla. «¿Cuántos días llevamos sin comer?», se preguntó mientras el mundo en torno volvía poco a poco a hacerse nítido. Pero en su mente los días se fundían y el tiempo se tornaba incierto.
Miró otra vez a Ogoni ―¿dormía quizás, o acaso ya había comenzado a transitar por los caminos más allá del sueño?―, lo tocó con la punta del pie y no se movió. Lo sacudió ligeramente sin respuesta. Estaba hinchado y reseco, sus labios cuarteados supuraban medio abiertos, dejando ver un par de dientes. Lo observó en silencio unos segundos: necesitaba agua y comida, una cama a la sombra, un médico; pero nada de eso encontraría. «Se va a morir ―pensó―, ya está muriendo», y comprendió que tendría que abandonarlo. No podía hacer nada para ayudarlo y esperar a que muriera sólo le restaría oportunidades de salvarse. Debía dejarlo atrás y ―lo más difícil― debía tratar de que la tristeza por hacerlo no le robara los deseos de continuar viviendo.
«Quizás ahora pueda avanzar más rápido», se dijo, y le dolió descubrir la frialdad con que evaluaba su situación, como si Ogoni fuese sólo una carga, un lastre sobre sus hombros. Sabía que probablemente su destino fuese el mismo y que, en ese caso, dejar a Ogoni atrás sería un acto de egoísmo inútil, una impiedad que en su momento los dioses vendrían sin falta a reclamarle. Pero no tenía opciones y verlo así, inconsciente, agonizando, no cambiaría en nada su suerte.
―Ogoni, Ogoni, despierta ―murmuró.
El niño abrió los ojos vidriosos un segundo y volvió a cerrarlos.
A pesar del cansancio se agachó otra vez junto a él, apoyó una mano en su cara y sintió que el desaliento se apoderaba nuevamente de ella. Era un desconsuelo visceral que irradiaba desde algún lugar profundo de su cuerpo, desgarrando a su paso cada músculo, tornándole pesados los huesos, royendo su voluntad y oponiendo a su fuerza la fuerza abrumadora de un destino fatal. Volvió a recordar aquellos días ―no tan lejanos― cuando los labios de Ogoni se abrían en una risa amplia y sus ojos brillaban con una luz interior que la contagiaba. Ogoni era ahora su única luz, la única fe que le quedaba después de tantas pérdidas, una fe que languidecía ante sus ojos, ya sin asideros. ¿Y qué iba evocar ahora para seguir, de qué manantial vacío extraería el ímpetu que requería seguir viva?
De rodillas sobre la hierba, hundió la barbilla en el pecho y sollozó hasta que la tristeza se le hizo rabia. Entonces, empujada por una erupción de ira incontenible, volvió a levantarse, respiró profundo y se alejó, mientras en su mente la imagen de Ogoni reía otra vez como antes y su cuerpecito se alzaba tendiendo hacia ella los brazos.
―Imani ―la llamaba―, Imani, ¿adónde vas?
«Tengo que seguir ―se decía―, tengo que encontrar el río», y aunque el desaliento se le enredaba entre las piernas y el deseo de regresar sobre sus pasos tiraba de ella, continuó avanzando, sacando fuerzas del odio y del deseo de vivir, hasta que sus piernas exhaustas cedieron de nuevo a la fatiga.
No se había alejado mucho, pero al menos ya las moscas no volaban sobre ella y entre los matorrales, a ras del suelo, podía distinguir en la distancia la claridad de un descampado. Reposó la cabeza en la tierra y se dejó yacer hasta recuperar el aliento. «Seguir ―pensaba―, tengo que seguir». Pero seguir empezaba a parecerle inútil: ¿seguir sin pensar ya en el pasado, ni en lo que el futuro traería, ni en la dudosa posibilidad de encontrar un refugio seguro, una mano a la que asirse, un motivo para volver a luchar después de tantos y tan duros golpes, seguir después de todo y a pesar de todo? Seguir era igual que quedarse… un afán absurdo, un ciego empeño en olvidar para otra vez llenar el hueco de la memoria, ¿con qué?, un arduo luchar contra sí misma para volver a sembrarse entre fantasmas, rompiendo con sus uñas esa tierra enferma de sangre y de petróleo ―demasiada sangre y petróleo―, demasiado esfuerzo, ¿para qué?, si a fin de cuentas Ogoni, como antes el resto de sus hermanos, sus padres y su pueblo todo, yacían insepultos en ese delta oscuro y pestilente que alguna vez fue su hogar, pudriéndose en la selva nigeriana a merced de las moscas y del fuego. Seguir era igual que quedarse.
―Tengo que seguir ―murmuró con obstinación, e intentando poner una barrera entre su mente y sus sentimientos se incorporó a medias para mirar en derredor.
Más allá de la última hilera de árboles la sabana reverberaba al sol y el vapor emanado de la llanura polvorienta dibujaba figuras borrosas, espectros de humo y luz entre los que a cada instante creía reconocer algo vivo. Se mantuvo quieta, escudriñando el horizonte hasta convencerse de que nada humano se movía en la pradera, sólo los inmensos émbolos drenando los pozos, subiendo y bajando sin pausa, sin piedad, alimentando esas venas de acero que atravesaban la selva hacia el mar, bombeando la sangre negra de la tierra hacia los barcos, hacia un paraíso remoto donde otras gentes reían, gente limpia y feliz, extraña y feliz, seres irreales para quienes ni ella, ni Ogoni, ni nadie de cuantos había conocido y visto morir, importaban.
Nada humano se movía en la sabana, pero no tenía sentido atravesar los campos de petróleo a pleno día. De seguro habría gente trabajando en las instalaciones, empleados y guardias, acaso una pequeña tropa de militares contratados para proteger el lugar de un posible asalto, resguardados todos a la sombra, pero atentos a cualquier eventualidad, dispuestos a matar al primer intruso que se acercara a los pozos. Tenía que esperar a la noche.
Sentada, con la espalda apoyada al tronco de un viejo árbol, cerró los ojos para escuchar. El canto de un pájaro a escasos metros borraba por momentos esa sensación de peligro que la oprimía desde el comienzo de la guerra: un trino alegre y despreocupado que hacía su mente flotar fuera del tiempo, ajena al ruido de las máquinas en lontananza, ajena al dolor y al miedo, regalándole unos segundos de paz, un alivio pasajero durante el cual se soñó correr otra vez junto al río, dichosa como antes, aferrada a las manos de sus hermanos. ¿Cuántos años tenía entonces, nueve tal vez, acaso diez? No sabía precisarlo, pero en los últimos días soñaba siempre con su infancia, tanto que a veces olvidaba su verdadera edad.
―Quince años ―se dijo―, tengo ya quince años ―y pensó que su vida había sido larga, demasiado larga, como una sucesión de pérdidas y ausencias de las que nada había logrado retener, sólo la memoria: esas imágenes cada vez más informes y fugaces, esos escasos momentos de quietud que la realidad venía siempre a borrar, siempre de golpe, arrancándole un trozo más a su historia, obligándola a seguir. Suspiró sin ruido, dejándose ganar por el cansancio, y todavía antes de volver a dormirse recordó otra vez los días de su infancia: sus padres, sus vecinos, las fiestas por el comienzo de la primavera, las ofrendas y el delta reverdecido tras las primeras lluvias, como un regalo de los espíritus que guiaban a su pueblo. Todo aquello le parecía hoy tan remoto, tan irrecuperable, que Imani dudó si alguna vez en realidad había sido, o si acaso eran tan benévolos aquellos dioses que de niña aprendió a respetar.
Abrió los ojos en un sobresalto, desorientada. Pero el sonido de las detonaciones y el resplandor del fuego en la distancia la trajeron de nuevo al presente. Era el final de la tarde, otra noche se acercaba de prisa y con ella nuevas escaramuzas, nuevos riesgos. Lo sabía: los rebeldes atacaban siempre durante la noche, salían de la selva y cargaban contra las petroleras al amparo de la oscuridad, sacando ventaja de esas horas en que el ejército se replegaba a sus cuarteles y las instalaciones quedaban bajo la débil custodia de unos pocos guardias, casi siempre borrachos o dormidos.
Ahora los pozos ardían con un rugido infernal, los árboles restallaban y ardían, los tanques, la hierba. Los tubos rotos del oleoducto dejaban escapar chorros inflamados de combustible sobre el techo del almacén y los albergues. Hilos de fuego corrían por los cables del tendido eléctrico hacia el generador. El petróleo escurría ardiendo por las paredes y quemaba el maderamen de los marcos, las ventanas, las puertas, arruinando los suministros que no habían sido resguardados tras la reciente entrega y anegando el suelo, mientras entre las llamas los émbolos de los pozos continuaban su oscuro trabajo, bajando y subiendo, bajando y subiendo, hundiendo sus ejes chirriantes en la tierra con un ritmo insaciable, indetenibles.
Se arrastró hasta el borde del bosque y observó en silencio la escena, tratando de descubrir de dónde provenían los disparos. Vio a unos pocos trabajadores salir aturdidos del albergue, a medio vestir, desesperados, para caer muertos a los pocos segundos, presos entre el frenesí de los fusiles y las llamas mientras en lo alto, firme en su mástil, el gigantesco anuncio de la Shell, con su concha y sus letras lumínicas, había perdido la S y brillaba amarillo, casi obsceno en la oscuridad de la noche: «hell», leyó en silencio, y un frío temblor recorrió su cuerpo al comprender que precisamente esa palabra, escrita por el azar de los acontecimientos, describía con siniestra exactitud lo que ante sus ojos sucedía.
―Dios mío ―murmuró aterrada.
A su espalda, casi apagados por el ruido del combate, escuchó unos pasos leves sobre la hierba y giró para encontrarse de pronto ante el cañón de una ametralladora. Contuvo el aliento. La boca del arma se le acercó despacio y presionó su frente, quemándola.
«Este es el fin», pensó, recordando las historias que había escuchado sobre la crueldad de los rebeldes.
―¿Cómo te llamas? ―preguntó el hombre.
―Imani ―respondió.
―¿Y qué haces aquí, dónde está tu gente?
―Están muertos.
―¿Todos?
Asintió y volvió a percibir la dureza del arma en su cabeza. El hombre se agachó frente a ella y la observó con curiosidad.
―¿Qué haces aquí? ―volvió a preguntar.
―No sé adónde ir ―sollozó ella―, llevo días corriendo.
―No llores, niña, no llores ―susurró él y se acercó un poco más.
Pudo notar en su voz y en sus gestos esa mezcla de ternura y codicia que ya conocía, e inmediatamente supo lo que estaba a punto de ocurrirle. El cañón bajó sin prisa, rozándole la mejilla y los pechos hasta detenerse entre sus muslos. Sintió el calor del acero hurgando con torpe avidez entre sus ropas pero no se atrevió a ofrecer resistencia. Sólo aferró la hierba con las manos, separó un poco las piernas y se mantuvo inmóvil mientras la mira del arma le alzaba la bata.
En la distancia los disparos sonaban cada vez más frecuentes y en los ojos del hombre brillaban con un fulgor dorado el fuego de los pozos, el deseo y el miedo. «Como dos soles minúsculos», se dijo ella, imaginándole un rostro más amable a su atacante.
El hombre se terció la ametralladora a la espalda, abrió los botones de su pantalón y se acostó sobre ella.
―Quieta ―dijo―, no llores ―y comenzó a moverse.
Una extraña sensación de dolor y placer sacudió su vientre cuando la penetró. Estaba húmeda a pesar de sí misma, húmeda y avergonzada, como si su sexo tuviese voluntad propia, como si el dolor y la fatiga de su cuerpo, y la tristeza por tantas pérdidas, no bastaran para apagar ese absurdo apetito, un apetito que dominaba sus caderas obligándola a ceder sin saber por qué, sin entenderse. «¿Qué dirían mis hermanos? ―pensó―, ¿qué diría Ogoni?» Cerró los ojos, clavó las uñas en la tierra y recordó los pozos, los émbolos, mientras el falo subía y bajaba en su interior, también insaciable, también siniestro.
El hombre eyaculó en silencio, sin espasmos, sin mudar la expresión de su cara. Luego se arrodilló sobre ella, se cerró la portañuela y volvió a agarrar el arma.
―Lévantate ―dijo, pero Imani no encontró fuerzas para hacerlo. Sólo se dejó yacer inmóvil, esperando el disparo que pondría fin a sus padecimientos.
El cañón de la ametralladora volvió a rozar sus pechos, sus labios, sus mejillas, subiendo despacio, tanteando por debajo de su piel los huesos hasta encajársele en la frente. Estaba frío, frío y muerto, e imaginó el instante en que la bala saldría quemando, atravesándole el cráneo, rompiendo adentro el hilo frágil de su existencia. «¿Qué sentiré? ―se preguntó―, ¿cuánto tiempo durará morir?
El combate en la instalación petrolera le parecía ahora lejano. Su propia vida se le antojaba tan minúscula e intrascendente, tan vacía de propósito y valor, como la del pasto bajo su espalda. «No se va a perder nada conmigo ―pensó―, el mundo seguirá su curso». Redujo la presión de sus dedos aferrados a la tierra y la sintió escurrir de sus manos: un polvo reseco y tibio, hecho con los restos de millones de cuerpos como el suyo. Escuchó el chasquido del arma cargada y contuvo el aliento, esperando. Ahora los dioses vendrían por fin a juzgarla, exigirían explicaciones por haber abandonado a Ogoni en la selva. Allí estarían sus padres, sus hermanos, todo el pueblo, y el propio Ogoni extendería contra ella un dedo acusador.
―Oye, ¿qué haces, qué tienes ahí?
Imani abrió los ojos. El hombre estaba de pie sobre ella, apuntándole a la cara todavía, y miraba de soslayo a otros hombres semiocultos en la oscuridad.
―¿No vas a compartirla?
―Anda, apártate ―dijo otra voz.
El hombre protestó por lo bajo y se apartó. Un nuevo cuerpo se lanzó sobre ella, jadeante y sucio; luego otro, y otro. Imani dejó de sentir. No había ya asco, ni dolor, ni miedo; sólo una sensación de abandono y lasitud, un deseo de dormirse y no volver a despertar. «Estoy perdida ―pensó―, no hay salvación para mí», mientras el último hombre terminaba de vestirse.
Levantó un poco la cabeza y miró su cuerpo, la bata desgarrada, el hilo de sangre y semen que manaba de su sexo. La habían golpeado y mordido, habían orinado y escupido sobre ella, la habían obligado a lamer y a tragar, a rendir su orgullo ante azotes e insultos, y ella había cedido a sus caprichos, sin quejarse, mientras en la oscuridad, más allá de la noche, sus padres y sus hermanos la observaban con disgusto: «Si no me hubieses dejado ―repetía en su mente Ogoni―, nada de esto estaría sucediendo».
Imani se cubrió como pudo y se incorporó a medias. «Ya nada tiene sentido ―pensaba―, nunca podrán perdonarme».
Reunidos a pocos metros, los rebeldes reían y se jactaban sin mirarla. El fuego iluminaba sus rostros sudorosos, casi bestiales, e Imani sintió otra vez el odio crecer en su interior: un odio frío, definitivo, y un profundo deseo de acabar de una vez con su existencia.
―¡Los he visto! ―gritó―, ¡los he visto a todos!
Los hombres se acercaron en silencio y la rodearon. No se escuchaban ya disparos ni voces en la pradera, sólo el rugido de las llamas devorando el petróleo y el canto de los grillos entre la hierba, ajenos a su tragedia. Una brisa tórrida sacudía los árboles y entre las hojas, impasible, un pedazo de luna brillaba en la noche.
―Van a pagar por esto ―dijo ella―, van a pagar ―y un culatazo le rompió los dientes.
―Grita ―dijo el hombre y le hundió la ametralladora en el abdomen hasta dejarla sin aliento―, grita todo lo que quieras ―y sonrió.
Imani sintió la sangre acumularse en su boca y no pudo hablar. Tosió, giró un poco la cabeza para respirar mejor y sollozó sin ruido. Ogoni la acusaba todavía pero ya no alcanzaba a escucharlo. No podía deshacer lo que había hecho, no podía explicarle.
―Así está mejor ―dijo el hombre.
Luego miró con severidad a sus compañeros y se internó en la selva. Los demás lo siguieron sin hablar.
Imani los oyó moverse entre los matorrales hasta que estuvieron muy lejos. Después fue sólo el murmullo de la brisa en las ramas, el crepitar del fuego, el ruido ocasional de los animales nocturnos. No quería cerrar los ojos, no quería dormirse. Pero la fatiga fue venciéndola poco a poco y al final fue el silencio.
Cuando amaneció, las moscas revoloteaban ya sobre su cuerpo.
