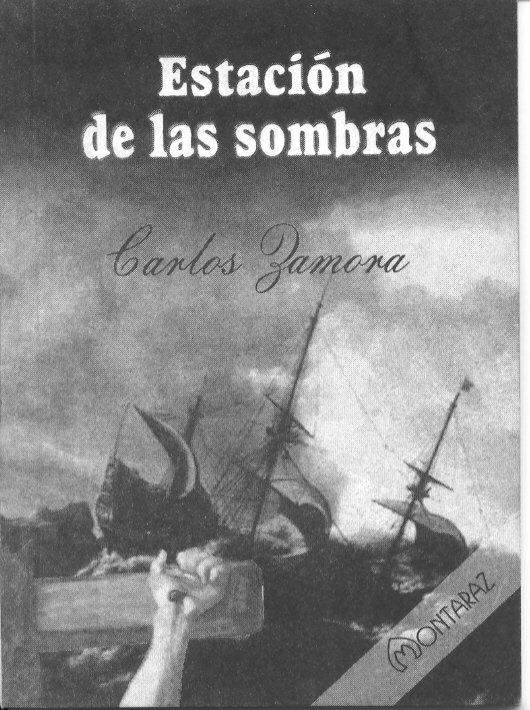
Las flores tardías
15/1/2016
Suelen los marineros, cuando llegan las lluvias, abrirse la camisa para que aniden las muchachas azules. Uno entre mil, quizás, recibe la gracia y no lo dice a nadie. Porque es una herida la muchacha azul, pero duele tan sabroso, que el privilegiado se despide del mundo confiado en que gana la muerte pero también el paraíso. Y se deja tomar. Y en su embriaguez difícilmente puede advertir las risotadas de la tripulación cuando cazan albatros y los ponen a renquear sobre las tablas. Al final es el único que mira a los ojos del pájaro y el único que vuelve a casa con el dolor de la cuchillada y la vergüenza de ese rey de los cielos.
Estoy solo. Los marineros beben.
Sueño que llueve sobre el mar y caen sobre cubierta los goterones.
Esta casa es mi barco bajo la lluvia.
Llueve sobre mi barco y las flores del mal rejuvenecen.
Es el salitre, pienso, y cierro el libro para que la casa tenga alguna luz. Para que ella entre en mi corazón dolido como una cuchillada, ahora que no está mi mujer.
Sobre el zinc la lluvia estrena su rara sinfonía: solos de madera deshecha, címbalos de ramas cayendo, vientos virtuosos. Es la lluvia, y la casa que avanza sobre el mar.
Con el descuido de Dios pudiera ser mi catafalco y el último viaje hacia la nada. Cualquiera de estas vigas podridas, la columna endeble y tambaleante, convertirían en anónima la decisión divina.
Me he quedado solo en esta casa en ruinas porque mi mujer y mi hijo han quedado detrás del aguacero, que no ha menguado desde hace dos horas. Y vaga el fantasma de la muchacha azul, brillante, espléndida, recitando versos de algún poeta nuevo.
Solo bajo la lluvia, hiervo y como mi propio corazón y me sabe amargo. Necesito, como los marineros, beberme la soledad hasta la última gota.
En el refrigerador una botella ha aguardado la generosidad de un carpintero que prometió salvar nuestras cabezas, remendar un poco esta mentira de casa donde crece mi hijo. Y como no va a cobrarme más que un poco de conversación y unos tragos, he comprado un ron humilde para esperarle.
Pero se le adelantó la lluvia y beberé con ella, tendré su abrazo mojado ahora que no está mi mujer y la muchacha azul prefiere a Sabina y canta sin saber que es mi cuchillada. Tararea en mi memoria virgen y la veo feliz.
Bebo sin ofrendarle a los orichas. Un larguísimo trago para morir, para quedarme a la deriva. Siento, sin embargo, las risas de los marineros, el golpear de las alas de los albatros sobre cubierta y sé que es apenas el principio.
Una gota resbala sobre la frente y aguardo a que cruce hasta mi lengua. Puedo sonreír. Un hombre bajo el diluvio, con unas pobres tablas sirviéndole de techo, sonríe cuando una gota de agua le recuerda el sexo de una mujer. Esa gota ha viajado desde el cielo, es azul.
Puedo beber, con la esperanza de soñar el cuerpo entero de la muchacha que se clavó hoy en mi pecho, mientras todos se abrían inútilmente la camisa. Un trago no tan largo y mordido por una lujuria recién nacida. Una segunda oportunidad para olvidarme del mundo, que expatrió los azules.
Pero el agua atraviesa mis zapatos.
Mi hijo construirá un barco de papel y viajarán juntos esta casa y su sueño hasta que fluya el agua. Quizás ya advirtió mi naufragio y me dejó morir sin un último beso. Quizás su madre le salvó de mí, de las mofas de los marineros.
Quiero beber. Debo beber para emular a Robinson Crusoe. Por mi hijo.
Este segundo trago ha silbado en mis venas, lo he sentido ascender, lastre arriba, y me ha dejado como un ruedo de gorriones mudos retozando en las sienes; siento sus cuerpecillos revolverse y percibo la beatitud del alcohol, su lenta mano acariciándome.
Hay que estar siempre borracho – decía Baudelaire – para no sentir la carga del tiempo; hay que embriagarse sin tregua. De vino, de poesía, o de virtud, pero embriagarse.
La poesía me ignora, me da la espalda, amigo Charles, como estos hombres. Escribo como en un vertedero se descargan las vísceras. ¿Quién puede querer mis heces? ¿Quién? Los como yo se suicidan con dolores propios. Cuidemos al prójimo, bebamos nuestros versos sin invitar a nadie.
La virtud, por otra parte, me desconsuela. Tantos lobos felices resulta sospechoso y me temo que fue otra su bebida. Definitivamente, tampoco la virtud es la opción.
Así que será el vino, el ron pobre que me caldea el estómago. Baudelaire, mi gran albatros, mi camarada del tercer trago. Si de algo hay que embriagarse, que sea de nuestro amargo ron, que es nuestro y es amargo, y nada más.
Mi mujer puede encontrarme dormido o medio helado si esta casa por fin se derrumba y el agua y el cielo se desploman sobre mí con el deseo de una presidiaria. La muchacha azul sería más invisible aun para todos y yo podría ser un difunto formalmente feliz.
También sería mi mujer una viuda feliz. Una mujer joven que no tuvo suerte en la vida, con un matrimonio perfecto malogrado por un accidente. Pobre, mi viuda, en este cuarto trago. Un poco más largo y más hondo, por su dolor, y acompañándole el sentimiento.
Baudelaire fue genial. Advertir que el ron es la medicina universal y decirlo de una manera tan poética, merece, por lo menos, un brindis: un trago por mi querido Charles dondequiera que esté y por mi mujer, los dos junticos; y por mi hijo huérfano.
No, no quiero beber por mi hijo. Ni que me vea muerto bajo esta casa de mierda que no pude arreglar para él y con la estela de una mujer azul escurriéndose de mi aliento.
Deseo en esta hora crucial que vibren dulcísimas Las estaciones. Y también Debussy, su música flotando sobre las aguas. Y la muchacha azul, como en una ópera fantástica, discretamente sentada junto a la puerta, sin importunar a la muerte que tanto conspiró contra nosotros.
Está lloviendo como hace mil años. Ahorita pasa Noé en su barco raro. Sobran inútiles aquí, dirán los tripulantes a mi saludo, sobran albatros. Arregla la casa, maricón de mierda.
Siento sus risas pasar, alejarse.
Bebo por la gente que no sabe hacer nada. Al parecer, un trago autobiográfico. El quinto, si mal no recuerdo.
La casa sigue a la deriva, cada vez da más vueltas.
Uno cree que la muchacha azul es un cuento de hadas, se pasa la vida descreyendo. Y un día abres la camisa para reírte de la leyenda y se cuela allí y no puedes sacarla.
Y da miedo aceptarlo. Es tan rico ese cosquilleo. Tan dulce saber que le ha nacido a uno; uno que ya no cree, que hasta viejo se siente cuando la ves brillar, reír, burlarse de la soledad, del dolor, del tiempo. ¡Qué puede hacerse con una muchacha azul entre tanto gris!
Mi mujer no se ha ido. Volverá. Ahorita regresa y prepara la comida. Me trae ropa limpia y planchada. No me ha dejado. Sólo espera que escampe. Todo está bien. Sólo tiene que escampar.
Este trago es por la felicidad. Bebo porque soy feliz, porque no tengo razones para no serlo. Este trago tiene que ser muy, como diríamos, optimista. Quizás agregarle un tono de consigna: Viva la felicidad.
Pudiera ser así… los espejos turbios… eso, Baudelaire… siempre justo.
Ah, Charles, estas son tus flores, bebe tú también. Y que viva el carpintero que me dejó solo, y mi mujer que por una vez llegará tarde. Vivan todos.
Mi mujer va a planchar la camisa que me abrí para ella. Mi mujer va a recostar su cansancio en el pecho donde está creciendo la muchacha azul. ¿Qué responderé cuando pregunte qué color ha tenido ella todos estos años?
Cesará de llover. Me abruman las risas de los marineros. Las alas me pesan infinitamente.
Tomado de Cubaliteraria
