
Cultura y transformación revolucionaria: originalidad de la visión fidelista (I parte)
10/8/2020
El 1ro. de enero de 1959 cristalizaron, en el plano táctico, los esfuerzos de un grupo de jóvenes iniciados, desde el ángulo público, el 26 de julio de 1953, con los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
En el ámbito estratégico, sin embargo, la victoria significó la coronación de las ideas por las que se comenzó a luchar desde el 10 de octubre de 1868. El propio Comandante en Jefe Fidel Castro, en la conmemoración del centenario de esa fecha cenital, en los predios de La Demajagua, se encargó de establecer los nexos inquebrantables, más allá de lo sinuoso del camino, entre aquella apertura y la edificación de la nueva sociedad.“En Cuba solo ha habido una Revolución… Ellos habrían sido como nosotros y nosotros habríamos sido como ellos”.[1]

En los últimos años, un grupo de instituciones miamenses se han dado a la tarea de propalar la idea de que la Cuba de los 50 era un paraíso (exaltando el glamur asociado al número de automóviles, cabarets, lentejuelas y presencia en nuestras calles de celebridades del espectáculo), lo cual, en un acto de deliberada desfachatez, ignora lo dantesco de la situación imperante para la aplastante mayoría de los pobladores antillanos.
Se intenta promover una mirada nostálgica por el pasado, al que dibujan exclusivamente desde los tintes de progreso y modernidad, para oponerse de paso a la resistencia de estos años, enfrentando todo tipo de vicisitudes. Se trata de una estratagema que no soporta el primer round en un análisis serio y documentado de esa época. Da igual que se tome como base el alegato La historia me absolverá[2] o el Censo de la Agrupación Católica Universitaria. En ambos, más allá de las intenciones diferentes de esos documentos, se consigna la médula de una realidad estampada por atropellos, exclusión, intolerancia y abismales disparidades entre los sectores privilegiados y los preteridos de siempre.
Se imponía, por tanto, para la naciente revolución, transformar ese orden aciago. Lo peculiar en nuestro caso es que esa empresa se asumió desde el momento inicial no solo como la necesidad de propiciar una mejor redistribución de las riquezas materiales creadas, sino como acto emancipatorio en el cual le correspondían a la cultura y los conocimientos la responsabilidad de dotar a los participantes en la epopeya, de una espiritualidad superior.
Ascender por esos derroteros, con la certeza de lo vital de la dimensión de las ideas en el proceso de superación del viejo estatus —al tiempo en que se trabajaba por levantar una sociedad diferente, sin los lastres y atavismos de su predecesora—, devendría décadas más tarde en una de las fuentes proteicas que garantizó permanecer enhiestos, en lo más álgido de la arremetida imperial, combinada con los efectos de la implosión de las prácticas socialistas en Europa del Este.
Leer como garante en la consolidación de un sujeto de nuevo tipo
Uno de los iniciadores del socialismo latinoamericano, José Carlos Mariátegui, expresó en la década del veinte de la centuria anterior una definición de plena valía, la cual asumió la Revolución cubana desde sus albores. “El socialismo en América no puede ser copia y calco, tiene que ser creación heroica”. El Amauta alertaba así (al igual que hicieron de una u otra manera otras figuras encumbradas, como el argentino Aníbal Ponce y los cubanos Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena) de lo esencial de no imitar de forma mimética la puesta en marcha ejecutada en otros lares.
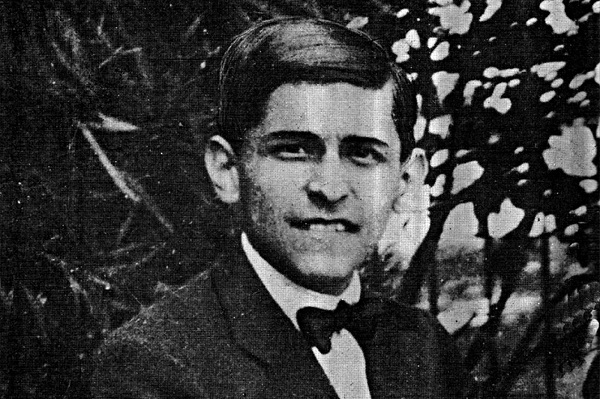
Esa premisa, en lo estratégico, fue asumida de manera consciente por la dirección revolucionaria, con independencia de los sólidos vínculos establecidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el resto de las naciones de Europa Oriental. Ello no evitó, sin embargo, el hecho de que varias tendencias, métodos y procedimientos nocivos de aquellas realidades se instauraran, en determinadas prácticas y sectores de nuestro país; distorsión contra la que lucharon, con particular énfasis, Fidel y el Che.[3]
El Guerrillero Heroico, desde que entró en contacto con esos sistemas, a partir de sus recorridos por varios de aquellos países, se percató de múltiples anomalías (las cuales tendrían enorme peso en la debacle que sobrevino años más tarde), al tiempo que previno sobre lo trascendente de no trasladar a nuestro horizonte esas discapacidades funcionales. Fidel, por su parte, veló para que no se cometieran aquí los desvaríos que impactaron de forma negativa en la espina dorsal de las acometidas europeas, si bien no pudo impedir del todo que ello sucediera.
En el entorno cultural, ni siquiera la tradición nacional heterogénea y compacta expresada en diversas manifestaciones imposibilitó que en un período determinado, conocido como el “quinquenio gris”, se instauraran políticas aciagas —estimuladas por el comportamiento dogmático de un grupo de funcionarios— en cuanto a la relación con los creadores y la gestión de los procesos culturales. Dicha etapa tuvo como trasfondo la imposición de los presupuestos asociados con el “realismo socialista”, los cuales matizaban el quehacer en Europa del Este. Durante ese momento infausto —superado básicamente desde la creación del Ministerio de Cultura, en 1976, y la designación para dirigirlo de Armando Hart, hombre de gran prestigio revolucionario e intelectual— se combinaron diferentes factores adversos, a partir de la reproducción acrítica de estilos de trabajo, inefectivos incluso en los predios del Viejo Continente, los cuales denotaban una visión rígida y esquemática, imposible de sostener a la larga en ningún ámbito.[4]
No es el objetivo del presente trabajo realizar un estudio minucioso de cada instante dentro de la epopeya nacional. Sí es válido resaltar la extraordinaria labor desplegada por Fidel, para que nuestro socialismo no se apartara de la mirada prístina asociada a la manera en que concebimos la interrelación entre las doctrinas de Marx, Engels, Lenin, Gramsci y el resto de los grandes pensadores con el ideario independentista, latinoamericanista y antimperialista que tiene la cúspide en José Martí y Simón Bolívar.
Tanto en la evaluación de los desaciertos que condujeron al fracaso de la Zafra de los Diez Millones, como durante el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas (por solo citar dos ejemplos donde su autoridad se agigantó, entre muchas razones, por la valentía para encarar las dificultades y llevar adelante exámenes de profundo espíritu dialéctico, en aras de escalar nuevos peldaños y convertir los reveses en victoria), Fidel fundamentó lo inviable de que nos apartáramos de la ruta trazada en base a nuestras propias realidades, dejando espacio a pautas foráneas, aunque estas provinieran de aquellos que nos superaban en experiencia.

No en balde, en su estremecedora intervención en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre del 2005, reflexionó con amplitud sobre estos conceptos y dejó claro el profundo carácter de experimentación intrínseco al propósito de impulsar la alternativa socialista.[5]
Ahora bien, algo estuvo claro desde la fundación: el sendero a recorrer pasaba inexorablemente por las aportaciones culturales a brindar, y no solo por elevar el bienestar económico de los actores enrolados.
Esa voluntad entronca de manera transversal con todos los ejes de la innovación social. Dicho de otra manera, el influjo de una concepción de crecimiento cultural, desde la mayor integralidad posible, es palpable en múltiples componentes de la obra revolucionaria, aunque no en todos los casos ella posea similar visibilidad.
Desde el punto de vista práctico se implementaron decisiones que reflejaban tal vocación, en tanto hacían posible el alistamiento masivo del pueblo hacia un sector del que particularmente fue segregado. La Campaña de Alfabetización, que abrió las puertas de los conocimientos mediante la lectura a un millón de cubanos; el surgimiento de Casa de las Américas; el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic); el Teatro Nacional; el apoyo brindado a la compañía danzaria creada por Alicia Alonso el 28 de octubre 1948, convertida en Ballet Nacional de Cuba, y cuya primera función, en enero de 1959, estuvo dedicada a los miembros del Ejército Rebelde; la creación de la Escuela Nacional de Arte (en los terrenos de uno de los clubes más aristocráticos de la capital) y más tarde de las Escuelas de Instructores de Arte, y el Instituto Cubano del Libro, por aludir apenas a varios de los hitos de esa primera etapa, representan expresiones irrebatibles de hasta dónde se propuso transitar la Revolución desde los compases de apertura.[6]
Fidel estaba claro de la urgencia de contar con un sujeto de nuevo tipo, eslabón imprescindible para emprender la travesía hacia lo ignoto, como catalogara Raúl la empresa socialista. El Che, en El socialismo y el hombre en Cuba, brindó aportes teóricos sobre la necesidad de formar al hombre y la mujer nuevos, utilizando para ello no las armas melladas del capitalismo, sino métodos y resortes de otra índole, en la misma medida en que describió, entre numerosos aspectos de gran valor, la peculiar relación, cual caja de resonancia, establecida entre Fidel y el pueblo. Esa apreciación de un protagonista de lujo, el inolvidable comandante nacido en Rosario el 14 de junio de 1928, es también muestra de la connotación de las ideas y la cultura, blindada desde posturas éticas, como código válido para todas las fases del proceso, incluyendo la comunicación con las masas.

En medio de una vorágine impresionante de trabajo —era crucial mostrar resultados tangibles en cada frente, lo que obligó a los cuadros principales a desdoblarse en innumerables tareas—, no se perdió la brújula en la orientación ideológica del proceso, ni en las vías para perfilar una sociedad cualitativamente superior. Conserva una significación maravillosa que Fidel expresase: “La revolución no te dice cree, te dice lee”, pues ello sitúa con claridad meridiana las aspiraciones de largo aliento del proyecto emancipatorio.
Ese pensamiento tiene implícita una colosal carga simbólica. A lo largo de la humanidad el sostenimiento de la mayor parte de los regímenes políticos se identificó con el uso de la fuerza, o la labor coercitiva atribuida al papel regulador del Estado moderno. En nuestro caso, es cierto que se le dedicaron todos los recursos que demandaban la defensa, el orden interior y la seguridad; pero también lo es que la cohesión social y la propia salvaguarda del país se concibieron como actividades de genuina participación popular, que rebasaban la identificación tradicional de estas esferas con estructuras y personal profesional. La organicidad de tal formulación solo puede explicarse a partir de una mirada abarcadora, que tuvo como pivote los conocimientos del pueblo, para desde ellos asumir de manera consciente la misión de edificar el socialismo.
Fueron procedimientos de participación democrática, jamás vistos a ese nivel, los que permitieron que se adoptaran las decisiones más trascendentes. Esos mecanismos de real ejercicio del poder, concentrado por vez primera en manos populares, y el resto de los métodos empleados para hacer funcionar un aparato nacido en el seno de la sociedad que se deseaba superar, fueron enhebrados desde una dimensión cultural. Ello facilitó que tuvieran cabida las mejores experiencias acaecidas en nuestros predios y a escala global, al tiempo en que los diversos sectores asumían que el estallido revolucionario, y sus reverberaciones, desbordaban la acumulación de beneficios materiales, si bien nunca se negó la pertinencia de los mismos, máxime en el contexto de atraso y dependencia que se heredó.
Que se promoviera la lectura como tarea de orden —y se crearan las condiciones para garantizar ese mandato; es decir, desde la publicación de las obras excelsas de la literatura de todos los tiempos, pasando por la divulgación de los principales textos científicos, hasta diseñar un potente sistema de enseñanza en todos los niveles— tiene un componente de singular belleza.

Foto: Tomada de Granma
La Revolución no era la aplicación de un decálogo milagroso, ni de fórmula alguna. Es una gesta titánica a librar en condiciones de subdesarrollo y con el agravante de tener a solo 90 millas el imperio más poderoso de cualquier época. Estados Unidos no comprendió que con el viaje de Fidel a diferentes ciudades de ese país entre el 15 y el 27 de abril de 1959 (su segunda salida al exterior luego de la entrada triunfal a La Habana) se creó un entramado excepcional para que se establecieran relaciones respetuosas entre ambas naciones. Era la primera vez que un dirigente latinoamericano llegaba a esas tierras y no lo hacía para pedir crédito alguno, sino para tender puentes de entendimiento y expresar los anhelos que desvelaban al pueblo que representaba.
La cúpula imperial no toleró la osadía antillana (ejecutando maniobras y agresiones de diverso tipo) por dos razones fundamentales: el triunfo revolucionario quebraba el sistema de dominación hemisférica instaurado por ellos y que tuvo su variante más acendrada con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la luz que irradiaba la victoria de esos jóvenes caló con inusitado vigor en los rincones más inaccesibles del globo terráqueo.
