Jesús Orta Ruiz: Las diez partes conscientes del crepúsculo
Sonetos. Cuba es un país sonetero. Desde los textos acompañantes del Espejo de paciencia en 1608 hasta el arsenal neoclásico de la segunda mitad del siglo XVIII, vamos a ver que la tradición lírica de Cuba arranca, prende su chispa, se inaugura con sonetos y décimas espinelas. El XIX mostró una cosecha sonetística preciosa. Pero fue en el siglo XX cuando el soneto alcanzó su corona, su consagración desde El último amor de Safo (1902), de la cienfueguera Mercedes Matamoros, hasta los Sonetos a Gelsomina (1991) de Raúl Hernández Novás, en medio de los cuales se enclava la gran antología de Samuel Feijóo El soneto en Cuba (1964).
Magnífico en la gala del soneto clásico fue el origenista Justo Rodríguez Santos, en tanto que José Lezama Lima los profanó en sus estructuras y escribió la espléndida serie de Sonetos a la Virgen, entre muchos otros. Nicolás Guillén aconsejaba a todo aprendiz de poeta que pergeñara, limara el endecasílabo, organizara un soneto, al menos uno. De modo que este conjunto estrófico es un buen “ejercicio” lírico para quien forja sus posibilidades expresivas mediante la palabra de valor estético, como para poetas consagrados que deseen encapsular, maravillosamente, algún contenido en catorce versos.
“… Naborí resultó también un maestro del endecasílabo, un valiente armador de sonetos que incluso podía improvisar, de ahí que nos legase algunos de altos valores estéticos”.
Pero hacer un soneto no es tan fácil como propuso Lope de Vega, armarlo tal vez sí, solo que hacerlo vibrar, que las palabras dancen en él y digan lo que dice con belleza y hondura, ya es otra labor, trabajo de poeta. Y poeta es aquel artista cuya materia prima es la palabra oral o escrita, el logos primigenio, el verbo y su alquimia, el que convierte esa vibración en poesía.
El improvisador Jesús Orta Ruiz dio la alta sorpresa. ¿Se esperaría de este maestro decimista, de un hombre consagrado al octosílabo, que rompiese lanzas o las lanzase lejos? Naborí resultó también un maestro del endecasílabo, un valiente armador de sonetos que incluso podía improvisar, de ahí que nos legase algunos de altos valores estéticos. He aquí que Naborí ofreció una serie de diez (número de valor cabalístico) llamada Una parte consciente del crepúsculo. Con esos sonetos, el poeta demostró con creces saberse mover fuera de las aguas de la improvisación decimista y lanzarse sobre la Eternidad para arrancarle un fragmento, para hablarnos de temas infinitos como el goce de la vida y la impronta inevitable de la muerte. No puede omitirse que en Estampas y elegías y en Boda profunda hay sonetos de alto relieve, anticipos seguros de los que aquí comento.
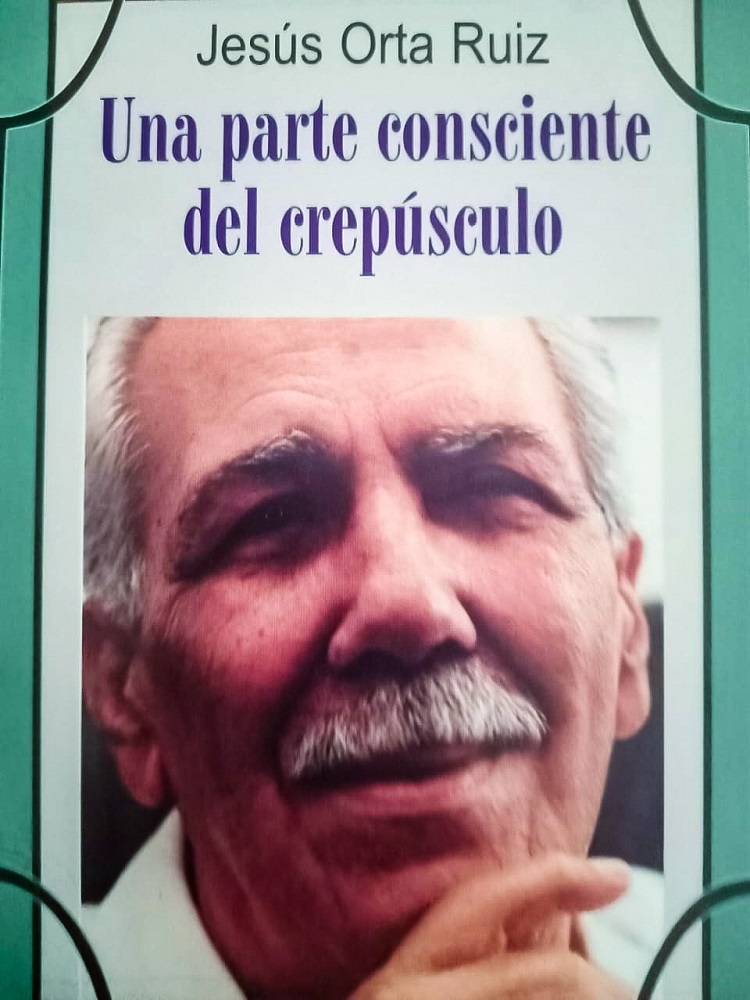
El juego con el conjunto de diez es antiguo en poesía, piénsese solo en el elevado sitial lírico que ocupan las Elegías de Duino, de Rainer Maria Rilke. Diez es número completo tras la serie primaria 1 al 9. El primero de los números compuestos es asimismo el último, el cierre, el redondeamiento de la decena. ¿No recuerda a los diez octosílabos de la décima, en la que Naborí fue maestro? Al armar un conjunto de poemas con la cifra diez, parece decirse que se completa un ciclo, que pudiera abrirse otro, pero se ha dicho en diez partes lo que se quería decir, como en los Diez Mandamientos. Naborí llevó la cifra hacia el ámbito de la elegía, como hizo Rilke, pero de manera diferente que él.
En Una parte consciente del crepúsculo se debería asir cada uno de los textos por sus cargas existenciales, su sentido vital, su mirada sobre la vida de un “yo” con fuerte arraigo romántico y, al final, la muerte viene a sumar un referente metafísico no divinizado, no necesariamente inspirado en una fe, sino reflexión sobre el “no-Más-Allá” desde el aquí y ahora. Los sonetos hablan de una suerte de destino humano ineludible, fugacidad, encuentro del ser ante la nada, o sea, una trascendencia no “trascendentalista”, un ser frente al no-ser o ante el Olvido eterno, en el que un Ser Supremo poco ha tenido que ver, como no fuese fijar ese fatum.
El primer soneto
“El tiempo cae sobre nosotros, pero…”, lo lírico en esencia está en ese pero. Esa “caída” del decurso es ley para todo y todos en el Planeta vivo. El “pero” concierne al “nosotros” que le precede, especie capaz de vivirlo a conciencia “mientras la vida / va ruidosa, embriagada, enloquecida”. El poeta repite ese verso significativo en el segundo cuarteto, por lo que la conjunción reviste de nuevo valor más allá de la cualidad adversativa. El soneto clama acerca de la fugacidad de la vida, al final de cuyo lapso personal humano cae “el tiempo gota a gota sobre el alma”.
El segundo soneto
En este texto entra el «yo» de manera abierta como sujeto lírico. Su asunto es la vejez como resultado del paso del tiempo, bajo el motivo de la imagen en el espejo. Es el Narciso humano que ha visto su imagen envejecida. Lo más elevado del soneto son sus dos versos finales: “y se rompe en la playa de la frente / dejándonos espuma en la cabeza”, como el rompiente de la ola temporal. Es una bella imagen que busca no ser manida con la presencia de las canas y del envejecimiento físico, dicho en un tono semielegíaco o más bien lastimero.
El tercer soneto
“Soy la parte consciente del crepúsculo”, dice el último verso, de donde toma título el conjunto. Permanece el yo bajo una más enfática presencia romántica, dada por la naturaleza misma (paisaje, el atardecer, estrella, horizonte, la noche, “los cálices, los pájaros, el viento / la luz…”, la yerba, el palmar…), todo lo cual indica al ego reflexivo, el “junco que piensa” según la idea de Pascal. No se sale el poeta de su campo de referencia paisajística (crepúsculo, estrella, horizonte, noche, pero también palmar, pájaros, viento) que le ofrece un ambiente rural al poema. Hay de fondo un “nocturno” reforzado por el atardecer descrito, en el que “reina una sombra todavía clara”. Ese sentido nocturnal está presente en el conjunto, porque evoca la vejez, la edad crepuscular, anterior a la “noche” de la muerte.
“En Una parte consciente del crepúsculo (…) Los sonetos hablan de una suerte de destino humano ineludible, fugacidad, encuentro del ser ante la nada…”
El cuarto soneto
“—Anda por tu camino, caminante”: en este verso inicial indica cierto acercamiento al credo lírico de Antonio Machado, pero Naborí más bien se refiere al hombre joven aún, pero ya situado ante los retos de la vida. El mandato es andar, hacer camino, o sea, vivir, y el yo lo cumple hasta que “se aproxima la barca de Caronte, / y me dice la voz del horizonte / —Anda por tu camino, caminante”. La idea un tanto metafísica de este último verso, que repite el primero como un corsi e recorsi, nos habla de andar en pos de la muerte, e incluso deja como casi sabida una sobrevivencia, si es que hay un camino tras la muerte. Por supuesto que la voz de Manrique acompaña a la expresión poética. Naborí es un poeta elegíaco que se supo alimentar de las fuentes de tal tono en el idioma.
El quinto soneto
Este texto es uno de los más bellos del conjunto. El poeta apela a la metapoesía, o a la poesía que habla de sí misma, a través de lo inapresable, lo que escapa a la aprehensión lírica (“Ah, que tú escapes…”, decía Lezama Lima), la poesía que está en el ámbito circundante y que el poeta no pudo cernir en palabras, traducirla, expresarla toda ella llena de gracia, en su carácter virginal. Aquel pájaro azul rubendariano está en el poeta, pero él siente que su canto es insuficiente: “¿Y he de morir sin que mi mano abra / puertas al ave que me canta dentro?”. Parece un fatalismo expresivo acerca de la palabra: “cuando callo, la escucho y la medito / pero se pierde en el poema escrito”. La palabra inasible, la suprema expresiva deja al poeta sin “decir no sé qué cosa”. Es el extrañamiento poético, la amada inasible, la imagen incompleta, y esa extrañeza abruma a quien debe dar fe, testimonio, o lo que es lo mismo: ser poeta, que es darse. Tal sentimiento es universal, resulta de la imposibilidad de atrapar por completo en palabras toda la emoción del instante, por lo que, ante las palabras, “Me desespera la que nunca encuentro”.
El sexto soneto
En este texto el poeta se encuentra, en plena faena agrícola, con una osamenta humana desenterrada por el arado: “¡Qué paz más honda en lo que fuese guerra / en lo que fuera incendio enamorado!”. La sutil huella de Quevedo se deja sentir en aquel famoso verso de soneto: «polvo serán, más polvo enamorado». Habla el poeta con los huesos, los increpa por su vida pasada, y los huesos responden omitiendo ese pasado, solo hay que mirarlos y ya se preverá el futuro de la muerte que se suspende en el tiempo. Es un extraño soneto que habla del más acá, del presente vivido ante el futuro que ha de tornar al que pregunta también en osamenta. Cumple con la tradición incluso medieval de cantar a los huesos (a la memoria un bello soneto de la cubana Rafael Chacón Nardi: “A mis huesos”), y se regodea un poco en el signo que el hueso imprime, el símbolo de la vida que fue y se hace luego anónima, ¿de qué cuerpo, de cuál ser procede? Viene a la memoria otro poeta, Samuel Feijóo, quien se refirió así a la osamenta: “Quizás el árbol espera de su semilla, pero el hombre no espera en sus huesos”.
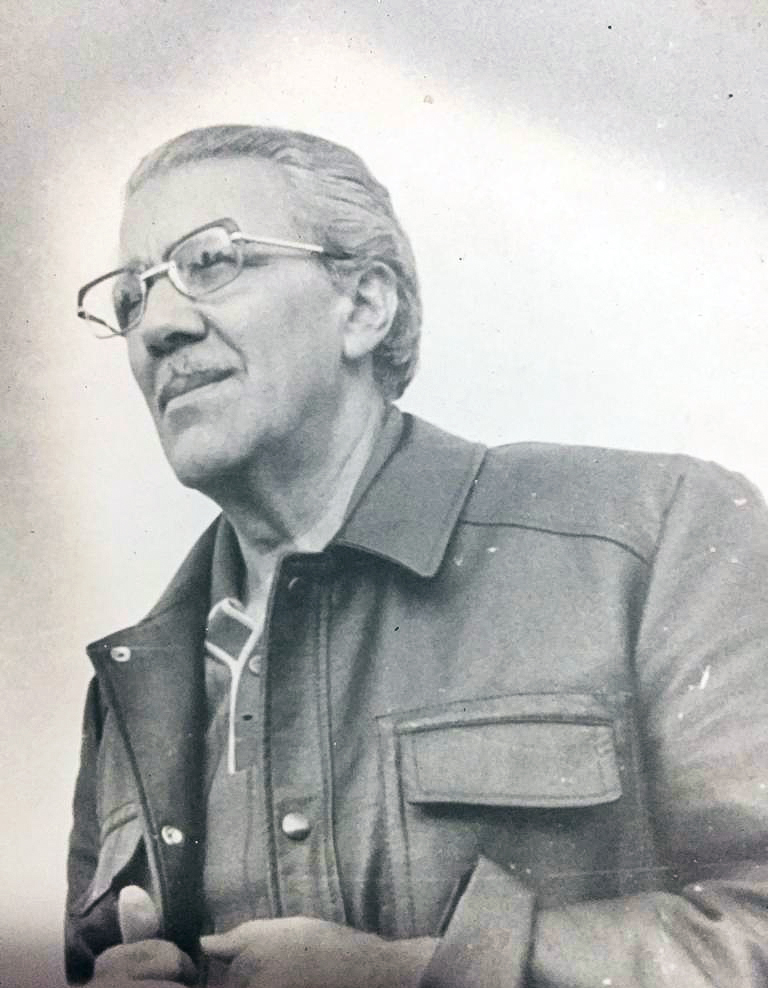
El séptimo soneto
Es el más onírico de los textos, evocado por la lluvia que canta a los oídos del anciano. Meditación: es uno de los sonetos más meditativos, y todos los son, porque se acerca al griego dios Hipno, del ensueño que prefigura la muerte. Ser viejo es el preámbulo del llamado sueño eterno, del “viaje” a que alude el poeta en otros sonetos. Naborí realiza un bello contraste entre el niño y el anciano, como paradigmas de la vejez y la muerte y la niñez y la vida. El retornelo de la lluvia, motivo que puede estudiarse en toda su obra lírica, ofrece un sentido de humedad, de recinto amniótico que evoca al sueño prenatal, y al sueño mismo del ser que vive. La lluvia adormece, deja al ser “inerme” y esparce una paz que prefigura al sueño, que prefigura a la muerte.
El octavo soneto
Hace irrupción el amor. Ahora se ha desprovisto de sus galas sexuales, incluso sensuales, y queda en una “pasión [que] se suaviza y es ternura”. Vuelve la mirada del anciano hacia la vida transcurrida, sobre la cual el curso presente muestra “lo que queda”. El amor que fuese “alarde de fuerzas”, muestra en el ahora de la senectud las “filosóficas sonrisas” que denotan simpatía por ese ayer. El motivo de la tarde y de la hora crepuscular, abre el texto que va a ser menos de evocación campesina, por la presencia de un léxico, si hogareño, menos dado a los avatares campestres, como la copa: “Bebamos lentamente el vino añejo”. El motivo de la copa (copa/cuerpo) procede de los Versos libres de José Martí, no debe de tener otra fuente, si sabemos que el poeta es un hondo conocedor de las escrituras del Apóstol cubano.
El noveno soneto
Llega la suite a su cúspide en el noveno soneto. El yo está henchido de vida, y antes de un canto a lo perdido hay una plegaria frente a la muerte. “No me asusta morir… Sólo lamento”, dice el primer verso, usado al modo del “pero” del soneto inicial, ese “sólo lamento” puede traer tras de sí una enumeración, un pase de lista de lo que le resulta lamentable, pero el poeta solamente lamenta no tener ojos, no los hay en la muerte, para ver la transformación, que él cree positiva (“zarzas en rosas”), de la especie humana. Es la sensorialidad la que sale perdiendo con la partida, el ser deja de ser una entidad sensorial por falta de vista, oído, tacto… El terceto final es el mejor resumen de toda la suite de diez sonetos:
No me asusta morir…
Sólo lamento quedarme quieto cuando todo sea
la perfecta expresión del movimiento.
Con estos versos, Naborí hace un aporte expresivo a la galería de origen manriqueño sobre la fugacidad de la vida. Y lo hace con pleno sentido de un mundo mejor en el futuro, esperanzado, con certeza incluso del “mejoramiento humano”, de que hablara José Martí. “No me importa morir” podría ser el subtítulo de “Una parte consciente del crepúsculo”, y es la frase que enlaza este soneto con el siguiente, corona, final elevadísimo.
“Naborí realiza un bello contraste entre el niño y el anciano, como paradigmas de la vejez y la muerte y la niñez y la vida”.
El décimo soneto
Adviene el resumen: el olvido. Para algunos lectores y críticos, es este el mejor poema del conjunto, el soneto que corona la evocación del poeta. El rotundo final es un lamento metafísico y a la vez posee pleno sentido de la materialidad humana: “No me duele morir y que me olviden, / sino morir y no tener memoria”. Habría que citarlo completo, y que el mismo se comente, fuera de toda oscuridad, incluso más allá de toda aura de misterio:
Vendrá mi muerte ciega para el llanto,
me llevará, y el mundo en que he vivido
se olvidará de mí, pero no tanto
como yo mismo, que seré el olvido.
Olvidaré a mis muertos y mi canto.
Olvidaré tu amor siempre encendido.
Olvidaré a mis hijos, y el encanto
de nuestra casa con calor de nido.
Olvidaré al amigo que más quiero.
Olvidaré a los héroes que venero.
Olvidaré las palmas que despiden
al Sol. Olvidaré toda la historia.
No me duele morir y que me olviden,
sino morir y no tener memoria.
El lamento por perder el Más Acá no incluye reflexión alguna sobre el Más Allá. Nada de Paraíso cristiano o Devachán árabe, nada de Nirvana, que parecen nombres de países utópicos, lo que importa en los sonetos de Jesús Orta Ruiz es el tiempo y el espacio que pierde el ser, y esa pérdida entrega el matiz elegíaco. Ni se encontrará premio post mortem o juicio final, sino simple muerte, disolución, olvido. Por lo menos es esto lo que en menor cuantía importa en los sonetos, que hablan del placer de vivir, pese a todo, del don de la vida, pero también de su lapso efímero y su cierre definitivo por la muerte. Durante la juventud, el tiempo por vivir parece infinito, ya en la vejez cercana a la muerte, parece que todo se ha ido como en un sueño, raudo pasar, “porque lo nuestro es pasar”, como tan bien definió Antonio Machado.
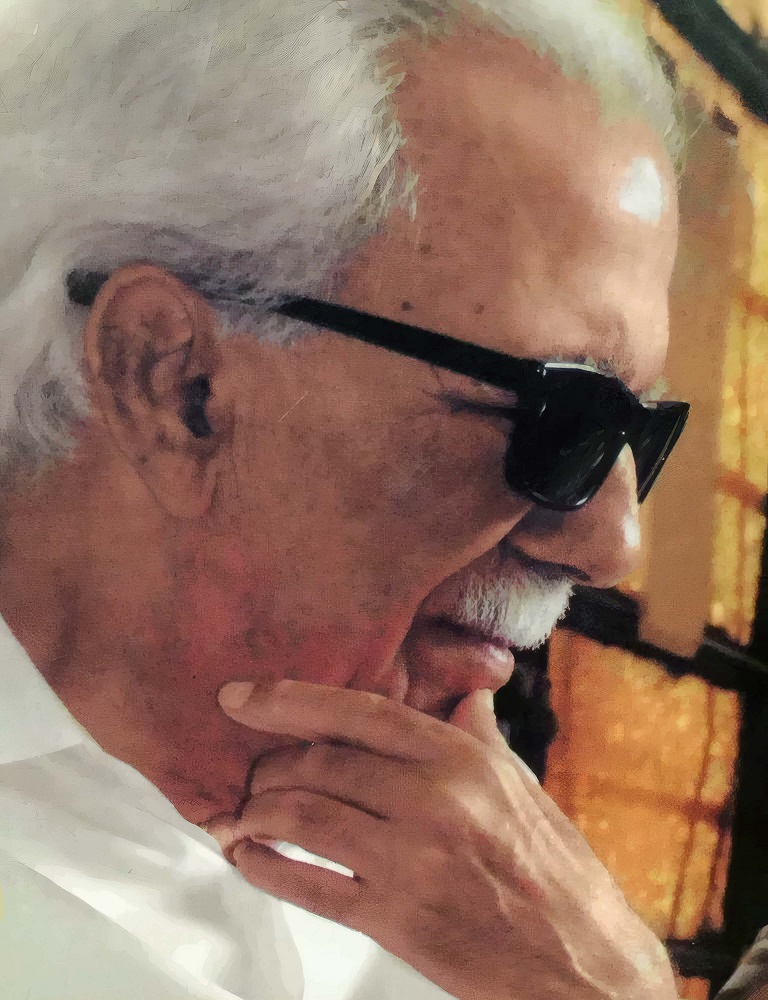
Si a buena parte de la poesía de Naborí se le ha asociado con el neopopularismo español, bajo cierto grado de influencia de Federico García Lorca (el del Romancero gitano, sobre todo), “Una parte consciente del crepúsculo” se aproxima mucho más al orbe reflexivo de Machado, quizás con lecturas menores de don Miguel de Unamuno. El orbe un poco filosófico del Machado lector de los clásicos de la filosofía alemana de los siglos XIX y XX (sobre todo del XIX), ese modo de reflexionar sobre el “destino” humano (“se hace camino al andar”) resulta más próximo al entorno de los célebres sonetos de Naborí.
Machado fue el gran explorador de la vida y sus circunstancias, de la fatalidad y de la esperanza (“A un olmo seco”), pues al ser le queda no solo la conformidad con su destino, sino también el valor de vivirlo con la mayor plenitud que le sea posible. En el caso de Naborí, el hilo conductor resulta del enfrentamiento con el final, no poder disfrutar de los bienes materiales pero sobre todo espirituales del hecho de vivir. Por eso no se trata de que el ser pierda su yo, sino de la pérdida de la circunstancia, la familia, el transcurso de lo cotidiano. El poeta habla de esa pérdida y se lamenta, el tiempo es fugaz y él lo querría perpetuo. Ya he dicho que ese anhelo humano de perpetuarse, de afincarse en la vida, tiene una inevitable carga metafísica. Pero Naborí no acude a la deificación, ni a la búsqueda de un mañana post mortem, sino al síndrome de la vida perdida, del bien supremo que es vivir. A veces siento que más que Machado, allí abre los ojos líricos Gustavo Adolfo Bécquer, el gran máster de los neorrománticos del siglo XX.
“Si a buena parte de la poesía de Naborí se le ha asociado con el neopopularismo español, bajo cierto grado de influencia de Federico García Lorca (el del Romancero gitano, sobre todo), Una parte consciente del crepúsculo se aproxima mucho más al orbe reflexivo de Machado, quizás con lecturas menores de don Miguel de Unamuno”.
Tales filiaciones no vienen a empequeñecer el magnífico mérito expresivo de Naborí, en cuya poesía hay sin dudas pasos más que momentáneos de neorromanticismo. Podría ser que “todo esté dicho” bajo el sol, pero siempre habrá maneras nuevas de decirlo. No odres nuevos, pero sí vino reciente en ellos. El viejo sentido horaciano de no hallar nada nuevo, pero sí en forma nueva, está en la raíz de los sonetos de Naborí. Hay muchos soles, perpetuamente habrá algo nuevo debajo de ellos, los seres vivos tendrán cada día modos renovados de expresión. Cada pareja humana descubre el amor. Ese amor suyo es único en el cosmos, y si el amor de dos es antiguo y pertinaz, el de una pareja concreta es sólo de ellos dos, experiencia personal e inequívoca. Rilke hablaba de la “muerte propia”, o sea, exacta para cada ser como coto privado para escapar del mundo vivo. Si ella verdaderamente existe, la “muerte propia”, también hay que hablar de una “vida propia”, la que cada cual vive de manera insustituible, escogiendo sólo una vía en el jardín de los senderos que se bifurcan, que nos trae el recuerdo del Jorge Luis Borges esencial.
El mérito de “Una parte consciente del crepúsculo” consiste en decir lo mismo que ya han dicho otros poetas, de manera muy novedosa. El viejo lamento humano por la fugacidad de la vida aparece en estos sonetos como cuestión propia, post renacentista, llena del afán moderno de la individualidad. Allí, en estos versos, se dan cita el barroquismo del XVII, el romanticismo del XIX, la angustia del XX. Ante la gárgola que viene de la sensibilidad gótica se yergue la vida como un esplendor donde priman lo afectivo, lo emotivo e incluso lo sensorial, de modo que la reflexión inunda el ámbito del ser para la vida.
El mérito de Naborí en Una parte consciente del crepúsculo consiste en decir lo mismo que ya han dicho otros poetas, de manera muy novedosa.
Antes que el cristiano “ser para la muerte” de insondable tragicidad, Naborí canta a la pasión por la vida, y al dolor de perderla. Lo inevitable puede ser fatalidad, suerte de predestinación, pero Naborí no se centra en ello, no viene a plantearnos paradojas con el libre albedrío ni a meterse en discusiones bizantinas. Sufre por irse y abandonar a los que siguen aquí, a la Historia, a lo causal y viviente, por un “no saber” oscuro y sin tiempo. Sufre por borrar su cerebro, que es perder el yo, el ser mismo, y no participar en el constante aprendizaje humano, de modo que a la razón ontológica suma la cognoscente. El sufrimiento es dolor existencial y lo es inevitablemente. El poeta no apela a Dios: “sálvame”, dame la “vida eterna”. Lo que importa en los sonetos es el tránsito mortal hacia el no-ser, le duele no fijarse, no permanecer y que el aquí y el ahora (hic et nunc) sean tan efímeros. Ante la pascaliana desazón frente a los “espacios infinitos” de Pensamientos, Naborí canta más bien a los espacios limitados, al curso breve del río de la vida que, con Manrique, va a dar a la mar, “que es el morir”. El valor de lo efímero se convierte en trascendente ante el suceso de la muerte.
Con qué novedosa belleza Orta Ruiz trata el asunto, cuán personales sus imágenes, qué directo “mensaje” que, sin embargo, nace de lo subconsciente y vuela al instinto de conservación. ¿Qué es vivir? Actuar, participar, ejercer la sensorialidad, conocer, advertir el curso de los hechos, de la Historia y de la microhistoria. Un vir politikon altamente venerado por Naborí casi anticipó los sonetos con esta frase: “Vivir es tener algo que hacer, vivir es tener una meta, un objetivo, una tarea, una obra a la cual dedicar la vida”. Se trata de Fidel Castro Ruz, quien le dio un sentido a la existencia bien alejado del existencialismo. Y Naborí se lamenta de la pérdida de esas facultades y consagraciones de laboreo que determinan, entre otras muchas, a la indefinible vida, pues ¿qué es la vida? Quizás “sueño”. Detrás de esos sonetos está la tradición hispánica sobre tales temas y motivos (vida, muerte, infancia, vejez, fugacidad del tiempo…), pero nunca Camus, Kierkegaard, Heidegger.
“Jesús Orta Ruiz logró una de las suites en sonetos más ricas de la tradición poética cubana.”.
Naborí escribe una oda al sueño en el momento del crepúsculo, adviene la noche, la muerte, todo se borrará para la unidad biofísica y psicosocial que es el ser, el yo pensante. Ese yo es una parte ínfima de la realidad, pero está consciente, podría admirar a la noche estrellada (Fray Luis, San Juan) mientras sea conciencia. Y desde ella (desde la conciencia), puede sentirse como una parte consciente del crepúsculo, un borrón sin cuenta nueva, un yo que se esfuma y no participa más del transcurso, del azar de los acontecimientos, de la cotidianeidad y del cambio constante por el movimiento eterno. El no-ser es no pensar, no aprender, no participar, el poeta siente la dramática pena de la conciencia previa del no-ser, ese que alcanzará con la muerte.
No trabaja con lo rotundo, sino con lo sugerente. Ni define demasiado ni es enfático, el tono elegíaco le ofrece el rumor de la queja en soledad o el impulso trágico del yo frente al fatum, al destino, visto ya no como los griegos con los dioses por encima, sino como el hombre en solitario que sufre por su finitud. Este sentimiento ya venía desde la corriente renacentista, creció en el barroco, se convirtió en hondura con la ilustración o en reflexión con el llamado iluminismo, y en queja con la era romántica. Naborí no apeló a resortes espiritualistas ni al esplín (el llamado “mal del siglo” XIX), el sujeto lírico dice más bien su pena por algo que va a suceder sin remedio posible. Tal aflicción conduce al lamento elegíaco. Pudo haberse resuelto en una silva o hasta en una tirada decimista, de lo que el poeta era experto, pero para la elevación del pensamiento nada mejor que una buena variedad de endecasílabos y el molde del soneto.
Hallada la forma, el contenido crecería como un dictado, un qué decir sin el ruido del grito ni el espasmo de la inacción o de la parálisis emotiva. Los sonetos crecieron mediante la complejidad de lo conceptual, pero con léxico directo, bien seleccionado para lo que expresa la vibración de las palabras. Porque vibran, trasmiten. El efecto poético está en ese ritmo que Naborí logra desde los recursos métricos hasta los tropológicos, con un equilibrio sin hermetismo, por más que el trasfondo sea la “hermética” muerte. Jesús Orta Ruiz logró una de las suites en sonetos más ricas de la tradición poética cubana. No me duele morir sino… y ese sino resulta un no sé qué que se queda balbuciendo.

