
Mi ego y mi circunstancia
30/12/2020
Todo itinerario estético proviene de uno vital, y deviene, inexorablemente, instancia ética. Pudiera parecer una verdad de Perogrullo o un trabalenguas retórico, pero demasiados ejemplos podrían validar, lejos de cualquier fundamentalismo, la sentencia. Por lo general, el sustento humanista de toda obra se genera en lo vivido. También la empatía —materia prima de la solidaridad— se sustenta en sentir como vivido lo que experimentan (o experimentaron) otros.

Desde siempre, toda poética funciona atenida a una escala de valores cuyo variopinto fundamento intenta dictarle a su portador una manera de entenderse y asumirse como ser social, a galope con esas normas de convivencia civilizada que llamamos ética. Percibir lo que trasciende la individualidad, incluso más allá de la excelencia de lo conseguido con esfuerzo y pericia, define la esencia moral de cualquier acto creativo.
Nadie con un sentido mínimo de la justicia debería suponer que sus realizaciones corresponden únicamente a su talento, sin participación de las oportunidades que el contexto ofrece. Sé de muchos que piensan en sentido opuesto, pese a que su convicción se concreta, sobre todo, tras un proceso formativo donde las facilidades del entorno hicieron posible su transformación en pensadores rigurosos, e incluso en personas notables, cuya notoriedad es reconocida en vida, a diferencia de lo ocurrido con muchos genios antiguos.
Hay algo en la dinámica social de las últimas generaciones cubanas, instaurado como conciencia colectiva, que compulsa a muchas personas inteligentes al desdén de dichas facilidades. Arguyen que no es preciso agradecer aquello que es un derecho, pues al nacer se nos asigna por defecto a tenor con nuestra condición humana. La infraestructura educacional, junto a la participación en sucesos culturales, no son entendidas entonces como resultado de luchas y sacrificios de las generaciones precedentes, sino como un hecho silvestre en la dispar realidad.
La ponderación a ultranza de lo colectivo, acción constante en el discurso público, generó en muchas plataformas autodefinidas como el “mundo libre” la reacción de abrillantar las realizaciones personales como si fueran solo eso. La institucionalidad, al operar en los trasfondos, se hace invisible y carente de glamur. La rebelión del ego que no se visualiza más que a sí mismo en el terreno artístico y literario genera monstruos.
El pecado del yo autosuficiente nos acosa. Las argumentaciones al amparo de currículos brillantes se precian de canónicas, con más grandeza que las que con beneficio masivo reivindican a las mayorías. Impecables formulaciones teóricas tratan de convencernos de que los últimos acontecimientos de protesta en Cuba son legítimos en toda su extensión, sobre todo por la inclusión en ellos de algunas figuras destacadas. Lo que la mayoría va dejando como registro de la voluntad revolucionaria no importa. Las performance de minorías se ponderan como más legítimas en el panorama mediático del universo neoliberal, nunca más monocorde y sesgado que en la actualidad. De esa ponderación a veces nos hacemos eco pedestre.
Quienes seguimos viendo fuerza transformadora y constructiva en la institucionalidad revolucionaria recibimos la etiqueta de conservadores, sin importar que esas instituciones, desde hace varias décadas, constituyen expresión de una radicalidad que en el ámbito social viene transformándolo todo en beneficio de la gran mayoría. Colegas de probada inteligencia discuten sin marcar, de modo visible y enfático, un fuerte límite ético entre sus razonamientos —muy atendibles en algunos casos— y las groserías manieristas y fascistoides del llamado Movimiento San Isidro. Si no tienen claro lo que documentado está, sería bueno que se percataran; pero si lo tienen claro y escurren conscientemente la definición, no son los políticos y funcionarios de las instituciones quienes los devalúan, sino su poca luz para escoger o desechar aliados. Un epigrama del poeta disidente —pero nunca mercenario— Rafael Alcides, ilustra con tino la esencia de esas alianzas: “Los pactos entre caballeros y bandidos no funcionan / y llevan a la cárcel al caballero. / El bandido nunca se hará caballero / pero el caballero termina convirtiéndose en bandido”.
En la narrativa de los sucesos relacionados con el 27 de noviembre y su extrapolación del reclamo cultural a la confrontación política, varios textos de analistas rigurosos usan como argumento la obsolescencia del lenguaje revolucionario, remitiéndolo de manera reduccionista al pronunciamiento enfático, el vocabulario de barricada, el reclamo antimperialista y la movilización de las masas. En oposición se esgrime el repertorio más antiguo, y superado por el devenir, de unos derechos humanos que operan de manera selectiva, así como una libertad de expresión y de creación que no existe en ningún sitio y más parece un llamado a la anarquía. No es que los más limpios principios de aquel ideario caducaran, sino que se volvió disfuncional la forma sesgada con que se instrumentaliza la herramienta para construir un falso consenso de desigualdad entre las naciones y las etnias.
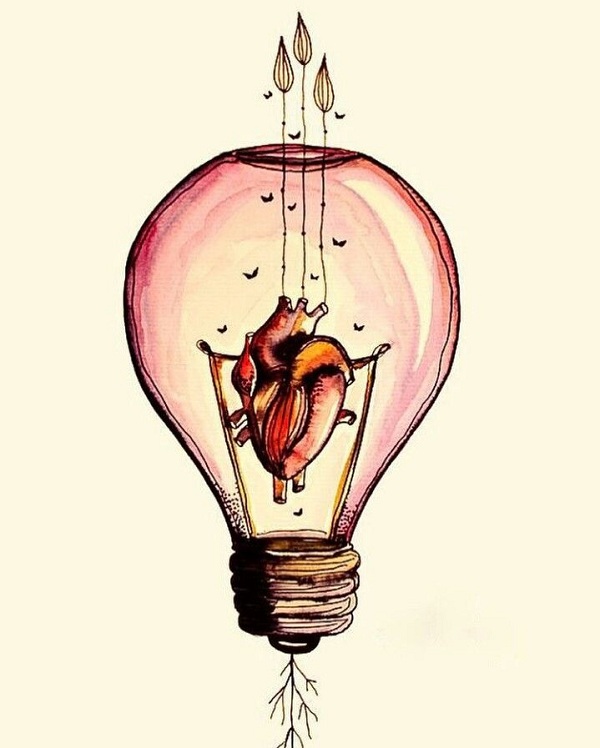
En su tratado La gran moral Aristóteles afirmó: “La moral, a mi juicio, solo puede formar parte de la política. En política no es posible cosa alguna sin estar dotado de ciertas cualidades; quiero decir, sin ser hombre de bien. Pero ser hombre de bien equivale a tener virtudes; y por tanto, si en política se quiere hacer algo, es preciso ser moralmente virtuoso”. ¿Existe virtud alguna en el lenguaje de quienes piden intervenciones militares para nuestro país, muerte de un millón para “liberar” a millones, incendio de instalaciones y profanación de símbolos de profundas raíces históricas? Quien no vea en estos hechos actos amorales es porque cierra los ojos o los enfoca hacia un terreno donde solo cobra rentabilidad la infamia.
Es cierto que la institucionalidad revolucionaria necesita dar una batalla inteligente en el lenguaje público de sus medios y en las acciones inclusivas de discursos donde se cuestionen, se reconozcan y se propongan rutas, ya sean audaces o conservadoras, pero siempre enfocadas en la definición, mediante la cultura, de los perfiles más justos y auténticos de nuestros anhelos como nación. Somos discrepantes de un orden mundial que hace rato dejó clara su insuficiencia social.
Todo se define en el terreno de la cultura, contraparte de lo burocrático. Hasta en la veleidosa economía se hace imprescindible, para conservar el rumbo, una renovación constante del lenguaje y de los pactos con los cambiantes actores, cada vez más exigentes, que trabajan a favor del ideal humanista que nos inspira.
Los durísimos retos que vivimos en la esfera material de la subsistencia —y en el combate contra la pandemia de la Covid-19— han desplazado un tanto a la cultura de su imprescindible protagonismo en los apremios cotidianos de la nación. Dentro del espinoso algoritmo de los desencuentros vividos se percibe sutilmente la inconformidad ante el posicionamiento asignado a la cultura en esa conflictiva circunstancia. Cuando digo cultura no me refiero solo a la oferta artístico-literaria (online o presencial), sino a la integración de esta, con alta cota reflexiva, en las complejas problemáticas que enfrenta el país.
La cultura es una poderosa arma en el trazado de las más acabadas estrategias. Nuevos protagonismos esperan por nosotros en la articulación de un discurso público signado por la inteligencia y la convocatoria constante al diálogo. Asumirlos con decoro, energía y creatividad constituye, a mi modo de ver, una de las tareas mayores de todos los revolucionarios en esta dura circunstancia, en la que con preocupación, pero con alegría, celebramos 62 años de haber conquistado la libertad.

Excelente reflexión para dialogar desde una perspectiva de principios eticos y revolucionarios.
Muy pertinente reflexión
Digna de ejercer y poner a pruebas.