Ballet y danza contemporánea: ¿obsolescencia o modernidad?
El acercamiento teórico al quehacer de la danza ha radicado siempre en lograr una unidad de criterio acerca de los objetivos que deben ser abordados en ella, dejando bien establecido lo que le es inherente y lo que compete o comparte con otras disciplinas como la Historia de la Danza, la Estética, la Filosofía y la Sociología, por solo citar las más afines. Otro aspecto básico ha sido romper los prejuicios y los criterios sectarios, que durante años han establecido compartimentos estancos para la danza, es decir, uno para la danza popular o folklórica, otro para la danza académica y otro para la moderna y contemporánea, como si fuesen manifestaciones excluyentes o sin vínculo histórico alguno.
La danza, tan antigua como el ser humano, ha sido definida, y con sobrada razón, como “el espejo del hombre”, un reflejo de su ser y quehacer como individuo y como integrante de una colectividad, a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad. Por ello, todo acercamiento teórico a la danza no puede prescindir de su generador y ejecutante: el ser humano, así como de las peculiaridades que le han caracterizado en las tres grandes vertientes por las que ha transitado en ese devenir: el ritual mágico-religioso, con el que pretendió comunicarse con fuerzas sobrenaturales que creyó regidoras de su vida; como recreación, liberadora de energías, de alegrías y tristezas en su vida cotidiana y base del baile popular y folklórico, y como espectáculo, desde los albores del Renacimiento hasta hoy, para complacer a un público con las pericias corporales de los ejecutantes.
Los acercamientos teóricos a la danza no pueden prescindir de su generador y ejecutante: el ser humano, así como de las peculiaridades que le han caracterizado en las tres grandes vertientes por las que ha transitado en su devenir.
Al abordar teóricamente este largo y complejo proceso, es necesario tener en cuenta que han existido en él tres elementos constantes: el instrumento de la danza, es decir, el cuerpo humano; un lenguaje técnico expresivo, el movimiento; y un lugar donde se produce la relación entre ambos: el espacio.
El siglo XX fue el escenario donde se produjo el encuentro de las dos grandes manifestaciones de la danza escénica, que han acaparado en nuestros tiempos la atención de coreógrafos, bailarines, maestros, críticos y teóricos de esta manifestación, cuyas valoraciones siguen siendo el eje fundamental del incesante aire renovador que ha conocido el arte danzario hasta este casi cuarto del nuevo siglo que ha transcurrido.
La obra precursora de Isadora Duncan, extendida por los Estados Unidos y Europa; el surgimiento del llamado expresionismoalemán, fruto de la angustia y el sentido de culpabilidad de los artistas de un país que desató dos guerras mundiales, y que encontró voceros de la estatura de Mary Wigman, Kurt Jooss y Rudolf von Laban, y el quehacer de la compañía Denishawn, de donde emergieron figuras cardinales como Martha Graham, Doris Humphrey y Charles Weidman, conformaron el amplio espectro de la danza que ha llegado a los escenarios actuales. Durante mucho tiempo esta riqueza, diversa y compleja, generó polémicas que muchas veces bordearon el carácter de un enfrentamiento bélico. Propiciaron una especie de “campo de batalla” en el que se enfrentaban los partidarios de la danza académica y los cultores de las nuevas formas, que trataron de estigmatizar al ballet como un arte caduco y obsolescente, sin posibilidad alguna de remozamientos o de encontrar nuevos caminos.

Nombres ilustres se juntaron en esa batalla, pero los de más larga visión supieron que esa porfía era una contienda estéril, porque cada una de estas manifestaciones tenía su camino futuro trazado y de la mutua y respetuosa asimilación de experiencias saldría la luz del entendimiento. Así lo supieron y defendieron ilustres personalidades como Fokine, Balanchine, Robbins, Tudor, Agnes de Mille, Ashton, MacMillan, Lifar, Petit y Béjart en los albores de la polémica; o Graham, Limón, Cunningham, Tetley, Ailey, entre otros. De la obra de ellos y de muchos otros, sus alumnos, seguidores o negadores, surgiría la cooperación o el entendimiento mutuo, que ha permitido a Nureyev y a Barishnikov bailar a Tetley y a Graham; a Barishnikov concertarse con la obra de Twyla Tharp o a Judith Jamison interpretar a Neumeier. La Ópera de París, donde nació el ballet académico hace cinco siglos, no ha tenido a menos reverenciar la danza-teatro de Pina Bausch y las novedades de la norteamericana Carolyn Carlson; o a la española Tamara Rojo, estrella del Royal Ballet y del English National Ballet, y danzar las audacias del bengalí Akram Khan.
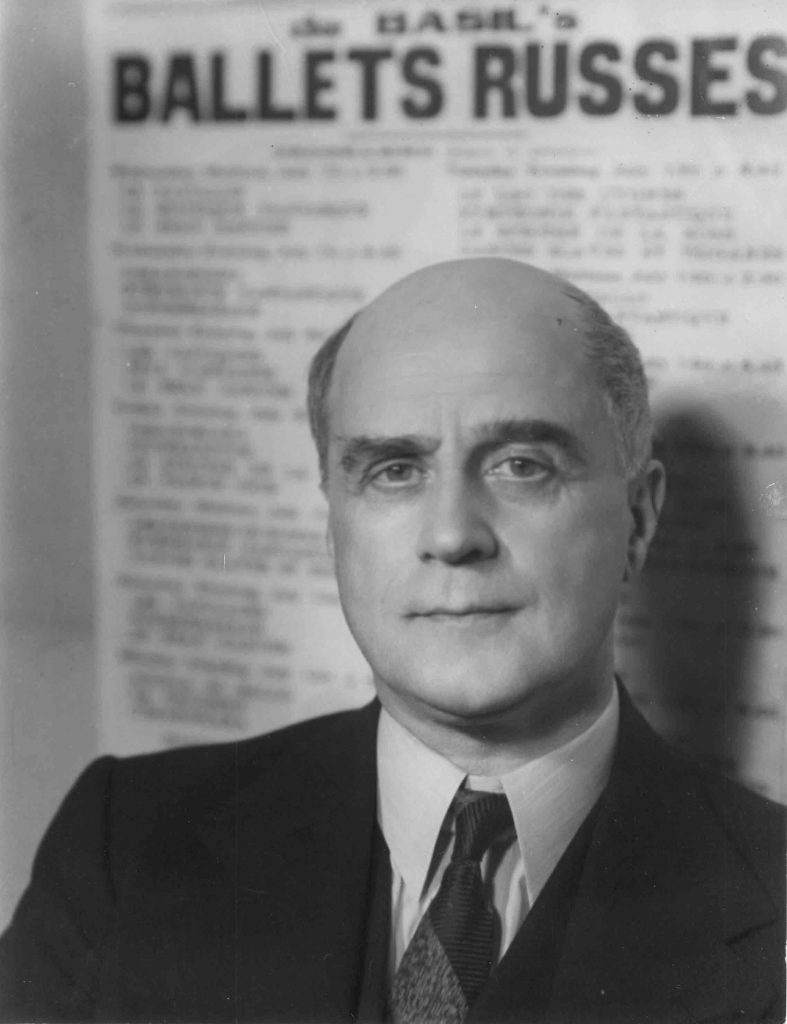
El Ballet Nacional de Cuba, en su 75 aniversario de gloriosa brega, ha creado 781 obras de 212 coreógrafos de 29 países. En ellas se conjugan las obras maestras del ballet de acción dieciochesco y la tradición romántico-clásica del siglo XIX con las más novedosas formas de la creación contemporánea. De Alicia y Alberto Alonso, de Alberto Méndez, Iván Tenorio y Gustavo Herrera a Forsythe, de Antonio Gades a Ratmansky, de Cranko a los latinoamericanos Araiz y Nebrada, la escuela cubana ha demostrado que su brújula creadora ha estado enfocada siempre en lo valioso y permanente y no en lo exótico y transitorio, como así se lo reclamó, desde la fundación de la compañía, el sabio don Fernando Ortiz.
La danza escénica cubana no fue ajena a esas controversias y al triunfo de la Revolución mentalidades sectarias quisieron enfrentar el quehacer histórico del Ballet Nacional de Cuba con las distintas formas de la danza moderna y contemporánea que surgían en nuestro país. Sin embargo, la convivencia de los estudiantes de ambas manifestaciones bajo el mismo techo académico de la Escuela Nacional de Arte y la pluralidad de su formación técnica y estilística, ayudaron a limar esas estériles polémicas, dándose a la tarea de aprovechar cada uno la rica herencia emanada de esas dos vertientes. Fui cercano testigo de la profunda admiración y el respeto de los Alonso por la obra fundacional de Ramiro Guerra y la reciprocidad de este hacia los logros de la escuela cubana de ballet. Hoy día, no solo en Cuba sino a nivel mundial, no hay compañía moderna ni entidad balletística renuente a asimilar y emplear las valiosas conquistas surgidas del talento de creadores de ambas vertientes.

Un día, a mediados de la década de 1970, en la Escuela Nacional de Arte durante una reunión con los estudiantes, un personaje provocador que lamentablemente ocupaba un importante puesto en una de nuestras compañías profesionales de danza le preguntó de manera insolente a Alicia Alonso: “¿No piensa usted que la técnica y las formas expresivas del ballet ya no son capaces de cumplimentar los reclamos de la escena contemporánea, que son caducas y obsoletas y que el futuro reclama otras formas de modernidad?”.
Recuerdo que se hizo un silencio pasmoso y un sentido de agravio se reflejaba en el rostro de todos los alumnos. La Alonso, con su invariable sabiduría, respondió: “Mire, amigo, en tantos años de mi carrera, cuando he estado bailando Giselle nunca he pensado en la quinta posición. En ese ballet, como en otros, la técnica, que tanto luché por asimilar, la olvido mientras bailo para hacer el personaje que reclama el coreógrafo. Así deben hacer todos los bailarines que se respeten. En Carmen, ¿cree usted que utilizo el torso o no, o acaricio tanto el piso como cuando soy una etérea willi? Sobre el futuro de la danza no puedo decirle cómo se llamará la forma que sobrevivirá en los escenarios, pero puedo asegurarle que lo que quedará será la buena danza, no importa la forma técnica que utilice ni el nombre que le pongan. La otra, la mala danza, la historia se encargará de borrarla”.
Y para regocijo de todos los amantes de la danza así ha sido.

