
Dulce María Loynaz, su tiempo en el jardín
18/12/2017
El 20 de diciembre se presentarán, en la Casa de las Américas, dos títulos que rinden tributo a esa figura rara que fue Dulce María Loynaz. La edición crítica de su única novela, Jardín, y Loynacianas, son los nuevos añadidos a su bibliografía, debidos esta vez a Zaida Capote, quien ha insistido en regresar al nombre y a la sombra de esa mujer que se decía extemporánea, y que retorna pese a todo mediante gestos como este.
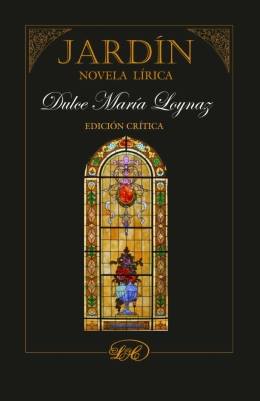
Jardín, novela sin argumento, como ella dijo, está de vuelta en esa edición tan minuciosa, puntillosa en sus detalles inclusive, que otra mujer nos regala, y con lo que tal vez nos indique que ya es tiempo que otros libros esenciales de nuestras letras reciban igual tratamiento investigativo. De su paso por la papelería de la autora de Juegos de agua viene el otro título, que ve la luz en el sello Extramuros, para recordarnos que la Loynaz se sabía y decía habanera de pura cepa, y en sus notas, trazos sueltos e ideas borrosas, también se podrán advertir estas y otras formas en las que escribía acerca de sí y se criticaba o reprimía. Porque entre nosotros ella encarna esa rara presencia del autor que escribía un tanto a pesar de sí mismo, impulsada por fuerzas que la superaban, o que la llevaban al papel para complacer a sus fieles y amigos más cercanos. Jardín, nos recuerda, no se concibió para ser publicado, y de ahí los ocho años de espera hasta que ella decidiera entregarlo a la imprenta. Todo eso es parte del misterio que aún ronda a Dulce María Loynaz. Un misterio que para muchos es mayor que su obra, que fuera reconocida con el Premio Cervantes en 1992. Aunque algunos sepamos que también ese misterio es obra suya y por ende, esencia indisoluble de lo mucho y lo poco que escribió.
En sus mejores momentos, Dulce María Loynaz es una mujer que sabe encontrar el punto preciso donde contenerse, dejando a un lado los efectos de la poesía de su tiempo para hallar una voz seca y puntual que nos habla por encima de esos manierismos. Quien lea un libro tan dispar como Versos 1920-1938, se sorprenderá al encontrar en el siguiente poemario, Juegos de agua, de 1947, tal ejercicio de disciplina: un tema, y variaciones sobre esa idea, como regla de oro dentro de la cual el talento tendrá que domesticarse. En 1953 rinde cuentas a Tagore y a Juan Ramón Jiménez con sus Poemas sin nombre, un libro de madurez. Pero donde ella se instala definitivamente en un reino propio es con Últimos días de una casa, publicado en 1958. Ese es su mejor retrato, el más autoconsciente de cuantos produjo, y la mejor representación de lo que, más que autora, ella fue: un carácter. En su caso literario, como también en su vida, ella fue una mujer que se debía a una idea del rigor (no en balde quiso ser abogada), y puede que de ahí provenga su mejor legado.

En el 2018 que ya se avecina, Últimos días de una casa cumplirá 60 años de publicado. Ese poema-río, ese monólogo de la mansión abandonada que la carcoma y la ruina ya empiezan a invadir, es de alguna manera su testamento. Escribió, es cierto, algunos versos más, artículos, discursos, un libro de memorias dedicado a su segundo esposo, más leído que ese tomo de viajes que ella tanto ponderaba y que casi nadie lee: Un verano en Tenerife. Releer esa suerte de confesión será volver a su voz, siempre baja y sutil, con la que insistía en leer sus poemas preferidos, muchos de los cuales defendió ante aquel antologador que al escoger su poesía pensaba desecharlos. Ella era capaz de esas batallas y de regalar unos cuantos desplantes. Los dio siempre con la mano enguantada, de ahí que su elegancia haya dolido más a quienes tuvieron que resistirlos: Lorca, Piñera o Gabriela Mistral entre ellos. No se doblegó, fue siempre el personaje que llamamos la Loynaz. La mujer detrás de esa máscara aristocrática está en sus cartas, en sus papeles íntimos, en esos trazos y dudas que Zaida Capote encontró en libretas y otros manuscritos.
Es un año más para recordarla en su fecha de nacimiento y en su muerte. Su casona, el palacete de 19 y E, que por mucho tiempo fue su fortaleza infranqueable, es hoy un centro de promoción literaria. Autores muy jóvenes, que ella miraría tal vez con desconfianza, recorren su portal y leen textos desenfadados bajo lo que fue su techo. Puede que muchos de ellos no se hayan detenido a conciencia nunca ante una página de la Loynaz. Pero lo cierto es que, aun en semejante ausencia, ella nos convoca desde su reino breve y su tiempo tan particular.
Cuando Lezama Lima finalmente leyó Jardín (ella y él se habían retado a leer sus dos novelas: esa y Paradiso), el magister de Trocadero le escribió una carta poco antes de morir, agradeciéndole la sorpresa que ese libro, quizá el último que leyera, le había deparado. “Usted ha creado lo que pudiéramos llamar el tiempo del jardín, allí donde toda la vida acude como un cristal que envuelve a las cosas y las presiona y sacraliza”, escribió el autor de La fijeza. En eso tenía razón Lezama: ella es una de las escritoras cubanas que manejó con mayor audacia y autoconciencia la idea de un tiempo propio, un tiempo que anulaba las otras convenciones, que le permitía respirar fuera de esos prejuicios y estereotipos que a ratos han querido encasillar a un escritor como “cubano”. En su tiempo, ella es cubana y es parte de una identidad que no quiso nunca rendirse. Hija de mambí, tuvo esa hidalguía, incluso cuando ya le servía de poca cosa. Retorna en estos libros que mencionaba al principio. A pesar de la mala lectura, de los imitadores que repiten rosas, fuentes, cascadas, sin la agudeza que fue su sello, la Loynaz se sobrevive y nos sobrevive. En el tiempo del jardín, somos sus lectores. En esa hora trascendente, siempre algo interesante nos sorprende entre sus páginas.

Yo no he visto jamás un imitador de Dulce. Muy por el contrario, los poetas de generaciones posteriores apuntan arco y flechas en direcciones bien diferentes, aunque sobre dar en alguna diana… Pero eso no es tema de mi comentario.