Vitier: un inmenso caldero al rojo vivo
Cuando Cintio Vitier cierra el ciclo narrativo “De Peña Pobre”,[1] con Rajando la leña está, sintetiza, en una vertiginosa descripción, las vicisitudes estilísticas de su narrativa y el sentido primario, esencial, de su pensamiento: “Ma’Teodora quería decir algo que no cabía en ningún molde musical y los atravesaba a todos”.[2] Conceptualmente, no es esta solo una visión de lo que constituye para el autor, en perspectiva genérica, la música cubana; una interpretación que con esto se conforme sería parcial, e incluso reductora. Por extensión significante, ese molde musical que la Ma’Teodora busca, y consigue, tocada por la gracia de un realismo mágico más reflexivo que insólito, más tropológico que fantástico, se constituye en el canon de legitimación de lo que ha sido su norma narrativa en todo el ciclo. Tan claro parecía tenerlo, que no le importó hasta qué punto se expandía la confusión en los ámbitos de recepción. O tal vez, como sus pares de Orígenes, eligió conscientemente su propia norma de exotismo genérico para fundir en esa estructura las bases culturales de todo su ideal. Una pista pudiera estar en la propia dedicatoria de ese volumen de 2002 que reúne toda su obra narrativa: “A José Lezama Lima, cuya ausencia provocó estas páginas”.
Como en Lezama, o en Proust, los nombres de Vitier están dotados de simbologías y proveen su nombramiento de cosmologías legendarias, singulares por los estrechos vínculos que guardan con la historia de Cuba. Y así también los sitios que describe, transfigurados por la palabra —plural— que va contando las diversas historias. Si De Peña Pobre despega con una minuciosa geografía del barrio, convirtiendo en perspectiva antropológica los viejos modos de descripción costumbrista, y se reimpulsa en la segunda parte, “Violeta Palma” con el retrato de Rosa Altunaga, quien de inmediato será parte de la geografía del lugar en que vive, Los papeles de Jacinto Finalé van al testimonio directo como una reivindicación de la propia creación del personaje, cada vez más religado con el propio autor. Con el ciclo de historias, se suceden los ciclos de préstamos de identidad, como si cada descripción fuera una nueva trampa en la que todo está a punto de fundirse.
Además de a sus hijos, Sergio y José María, músicos, Vitier dedica la última entrega, Rajando la leña está, a la memoria de Alejo Carpentier, referente ejemplar cuya obra funde en un todo supremo música, historia y narración. Para Carpentier, la más alta cumbre de la narrativa cubana, el sentido del texto narrativo busca apresar, y definir, el sentimiento esencial de la nación, más allá del relato presentado. Y las novelas de Vitier se tejen a través de numerosos entramados, referenciales y anecdóticos, que buscan cumplir este objetivo. Hay un ir y venir de perspectivas diversas, referencias, alusiones, y puntos de vista transversales, cuyo objetivo es marcar el sentido de la narración antes que dejarse llevar por las anécdotas. Lejos de evadirlas, asume declaraciones políticas precisas y compromete el sentido de la historia narrada con su propia axiología de la patria, como si no se sintiese cómodo dejándolo en manos del natural juego interpretativo que ofrece la ficción. No es testimonio, ciertamente, pero sí implica altas dosis de autobiografía familiar.
En el antepenúltimo párrafo de Rajando la leña está, Vitier se apropia de la metáfora etnocultural del ajiaco cubano para definir la música como alimento espiritual del pueblo:
“La música parecía estar hirviendo en un inmenso caldero calentado al rojo vivo, como un sol, por leños encendidos. Ma’Teodora disfrutaba extática el perfume que salía de aquella cocción de la música, perfume tan sabroso y nutritivo que por sí solo era capaz de alimentar a un pueblo.”
“(…) Vitier se apropia de la metáfora etnocultural del ajiaco cubano para definir la música como alimento espiritual del pueblo”.
Además de este último y explícito fragmento de oración, ha acudido a un símbolo que en su obra ensayística se le adjudica con exclusividad significante a José Martí, la más alta cumbre de nuestro pensamiento: el sol. Si bien no es en sí mismo el sol, ese caldero de cocción perfumada y nutritiva sí es su semejanza y, por relación de sinestesia, lo encarna y lo figura. El simbolismo propio del realismo mágico va a hacerse aún más explícito en este breve fragmento de oración, un par de líneas después: “Ma’Teodora sonreía viejísima, infinitamente vieja como la tierra y el mar”.
Es imposible expresarse con más síntesis, arrastrando, en un mismo ejercicio de cocción, canon narrativo, estilo literario y sentido semiótico. La acción siguiente y última del personaje da plena cuenta de ello:
los fue besando en la frente uno a uno, a todos los músicos cubanos, vivos y difuntos, y su rostro radiante de doncella se iluminó cuando llegó a Quintín, y lo abrazó para bailar con él, a solas, el son de altura, el uno y el único, que ya todos bailaban y cantaban en el patio donde estaban todas las cosas.[3]
El primer elemento que esta descripción nos lleva a resaltar es que ese beso en la frente de la Ma’Teodora, ya símbolo perpetuo, es para todos los músicos cubanos, vivos y difuntos. No hay discriminación, no hay exclusión, no hay ni siquiera una alusión al patriotismo, o al sentimiento ideológico que el autor ha defendido a lo largo de la trilogía narrativa con muchos y explícitos llamados. Y eso en un momento de confrontación histórica en el que las batallas de segregación negativa por espurios criterios políticos estaban a la orden día, tanto dentro de Cuba, guiadas por una inculta burocracia que encarnaba lo que Lenin calificara, mucho antes, como infantilismo izquierdista, como en el contexto exterior, capitaneado por oficiosos sectores de anticomunismo rancio y extremista de Miami.
El segundo elemento imprescindible lo hallamos en el sitio en que esta acción se produce: un patio en el que están todas las cosas. Ya no es el patio de la casa en que la acción transcurre, sino una metáfora que insiste en el crisol cultural en que confluye el pueblo. El patio colectivo, humilde, lo contiene todo y de su espacio brota toda creación, la universal y sacra incluida.
Francisco López Sacha considera una “obsesión de Vitier” “machihembrar los componentes de la identidad cubana con la revolución, el cristianismo y la presencia tutelar de José Martí en el futuro de la Isla”.
El tercer elemento a destacar es el trato exclusivo que la doncella Ma’Teodora dedica a Quintín Palma, quien aparece de torso desnudo en la primera oración de la novela, humedeciendo sus labios para embocar la trompeta. Cuando lo hace, sale una nota “vibrante, amarilla, entera” —solo un elemento estrictamente musical—, y, por si no fueran suficientes los calificativos, “parece que va a caer al suelo como un lingote de metal incandescente”. Al corporizarse, esa nota musical de la trompeta de Quintín Palma, solo “un segundo después ya forma parte invisible, inaudible, del mundo.” Y en la escena final, Ma’Teodora, joven, lo abraza y, a solas, bailan.
El cuarto elemento que sostiene el edificio conceptual de todo el ciclo narrativo es justamente ese baile que emprenden Ma’Teodora y Quintín Palma: el son de altura, uno y único que todos bailan y cantan en ese patio de todas las cosas. Luego de ese momento, el personaje de la Ma’Teodora desaparecerá, una vez más al modo del realismo mágico, heredero directo de lo real maravilloso carpentereano, y dejará la leyenda gracias a la cual nadie la ha visto y no es posible asegurar si de verdad existió.
Y de esa leyenda individual del personaje, se pasa, para concluir, en un tono de épica elegía que absorbe el curso de la narración, a la leyenda mayor de la nación que el autor ve como suya:
Quintín sintió que ya su trompeta era inútil y que todos los instrumentos de viento y de madera y de cuerdas, hasta el violín de Joseíto White y el violín del Rey de las Octavas, se iban desvaneciendo por los aires como la sinfonía de los seres del bosque danzando en un espejo cuya paciencia se disolvía en la nocturna miríada del son fluido, sólo quedaban en pie los cueros y las voces y las palmas palmeando para responder fundidos en un solo pulso del corazón del hombre y del fuego central de la tierra con una sola respuesta que era la única que admitían todas las cosas llenas de anhelo preguntando por el brazo del machete de todos los encadenados, humillados, torturados, desparecidos y desconocidos en el fondo de las mazmorras y del monte y del mar, y por el brazo de todos los cortadores de caña de todas las zafras y de la zafra de los diez millones, y la respuesta del son descomunal era una sola, una sola, una sola, como un grito de guerra unánime que saliera de las entrañas de la Isla: ¡Rajando la leña está! ¡Rajando la leña está! ¡Rajando la leña está!”.
Este párrafo, todo, desde sus giros tropológicos, sus alusiones históricas concretas y hasta su lista de enumeraciones, irrumpe como ese mismo caldero al rojo vivo que produce el perfume capaz de alimentar a un pueblo. No baldíamente clama por un solo pulso del corazón del hombre y del fuego central de la tierra y por una sola respuesta, única que han de admitir todas las cosas llenas de anhelo. Si a alguien no le parece esto un llamado a la unidad, desde la esencia cultural de la nación, como tributo a la lucha que es de todos, es que no quiere ver, por más que tenga ojos.
En el prólogo a la edición de su Obra narrativa, el narrador, ensayista y profesor Francisco López Sacha va a dejarlo claro, considerando una “obsesión de Vitier” “machihembrar los componentes de la identidad cubana con la revolución, el cristianismo y la presencia tutelar de José Martí en el futuro de la Isla”.
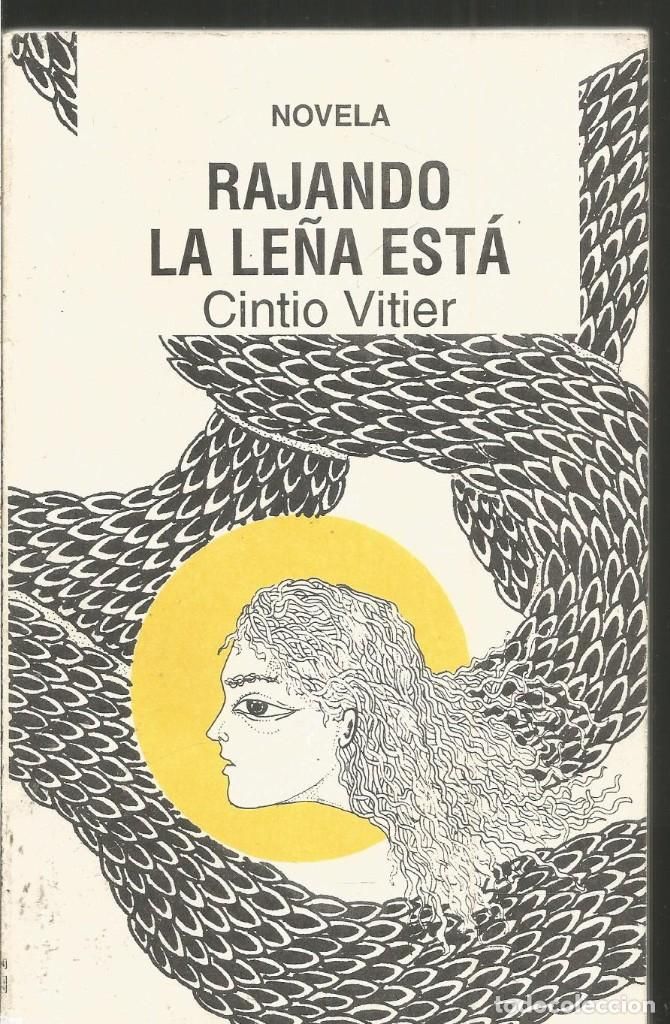
Luego de tanta literatura experimental y genéricamente transgresora acumulada, incluso anterior a la aparición de la primera parte de De Peña Pobre, en 1978, parecen ya superfluas las polémicas que se desataran entonces acerca del tema, a lo que López Sacha dedica la mayor parte del prólogo, recogiendo ideas precisas y valiosas que el tiempo va dejando sin oficio como, por ejemplo, la idea de que Vitier estaba creando un nuevo género con De Peña Pobre.
Queda, esplendente, sazonado con un sinfín de sorpresas que la crítica y la investigación literaria han pasado por alto, con imperdonable injusticia que espera su ciclo de reparaciones, el caldero al rojo vivo de su trilogía —que cada nueva edición debía asumir como un solo libro, como han optado por hacer la mayoría de las editoriales—, destilando el aroma de la patria, ese en el que todo se funde y se acrisola, el que no cabe en un molde y, a puro ritmo, a todos atraviesa.
Notas:
[1] El ciclo está compuesto por las novelas publicadas en La Habana por la Editorial Letras Cubanas De Peña Pobre, 1980, Los papeles de Jacinto Finalé, 1984 y Rajando la leña está, 1986. Todas incluidas en Obras 5. Narrativa, 2002, con prólogo de Francisco López Sacha, edición que utilizo para las referencias.
[2] Ob. cit. p. 416.
[3] Ob. Cit. pp. 416-417.

